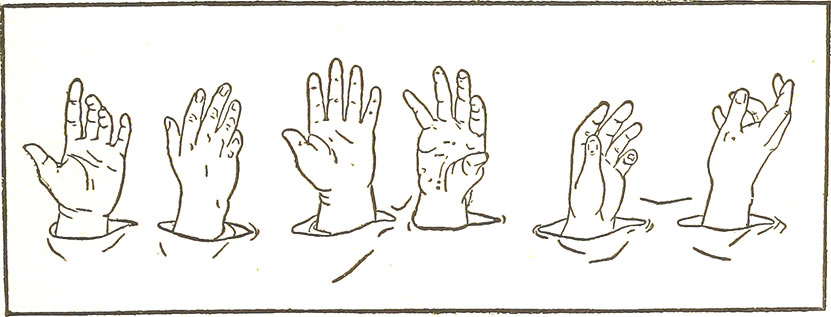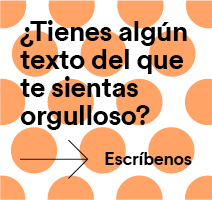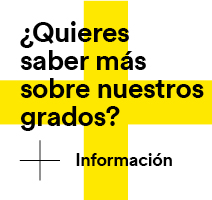Escribir
“Nunca te fallará”
Por Cristina Febrer, 1º de Philosophy, Politics & Economics (PPE)
“Antonio recorrió la calle despacio. A fin de cuentas, este sería
su último paseo en unas semanas, quién sabía si en meses.
Inspiraba profundamente, expirando el aire poco a poco. Quería
aprovechar los últimos momentos de libertad.”

Nunca te Fallará
Antonio recorrió la calle despacio. A fin de cuentas, este sería su último paseo en unas semanas, quién sabía si en meses. Inspiraba profundamente, expirando el aire poco a poco. Quería aprovechar los últimos momentos de libertad.
Cuando llegó ante la portería de su casa paró y llamó al interfono. Seguía haciéndolo por costumbre, aunque sabía perfectamente que era inútil: no había nadie en casa, ella ya no le respondería. Cogió la llave y la introdujo en la cerradura.
Pesaroso, subió las escaleras hasta llegar a su piso. Al entrar depositó las bolsas de la compra en la cocina. Había adquirido todo lo que le parecía necesario para sobrevivir las dos semanas que, al menos, debía estar encerrado en su vivienda. Vació las bolsas despacio, debido a la edad y a que no tenía prisa. Cuando cada producto estuvo colocado en su sitio, sus pies le dirigieron al salón y, una vez allí, se sentó en el sillón. Encendió el televisor. No solía hacerlo, pero últimamente le ayudaba a no sentirse solo. No tardó en apagarlo porque las imágenes de las calles vacías hacían sentir al anciano aún más solo.
¿Qué iba a hacer durante esas dos semanas, sin compañía? ¿Qué iba a hacer ahora que la ausencia de su esposa se haría más notoria? Desde que murió, dos meses atrás, se había distraído con las cartas y con los abuelos del centro de día para mayores, pero desde aquel momento debía enfrentarse a la triste realidad de que la casa estaba vacía.
«¡Venga, Antonio, tienes que animarte!», se decía a sí mismo, seguro de que encontraría algo que hacer durante aquellos días. Era verdad que no podría ir al centro de día a jugar a los naipes, pero le quedaba leer, ver alguna película… Sus ojos recorrieron la sala mientras decidía por qué actividad comenzaría y, de pronto, se toparon con un objeto que adornaba el fondo del salón. Melodías de tiempos anteriores empezaron a ocupar su mente.
Se levantó del sofá, decidido a tomar entre las manos su vieja bandurria, a la que adornaba una capa de polvo. ¿Sería capaz de volver a tocarla? No lo hacía desde que su mujer enfermó.
La cogió despacio, la acercó a su pecho y, agarrándola bien con ambas manos, se dirigió al cajón donde, según acordaba, se guardaban las púas. Cogió una, buscó una silla para estar cómodo y, una vez sentado, agarró el mástil con la mano izquierda, colocó el instrumento sobre sus piernas y con la púa en la mano derecha hizo vibrar las cuerdas. Una queja disonante brotó de la vieja bandurria, a lo que el músico respondió con una mueca. Con paciencia fue girando las clavijas, afinando cada cuerda con delicadeza. Se iba preparando mentalmente para el momento en que arrancaría a tocar. Pensó en la última vez que lo hizo: haría unos tres años, en el último verano que pasaron en el pueblo él y su esposa, antes de mudarse a la ciudad para estar cerca del hospital.
Con las cuerdas afinadas, colocó las yemas de los dedos sobre ellas, cerró los ojos, inspiró profundamente y, sin saber muy bien cómo, las notas pasaron de su recuerdo al instrumento. Una melodía dulce, íntima, inundó el salón. Como si siguiera una indicación de Euterpe, sus labios se abrieron para dejar paso a una voz grave, quebrada, pero preciosa. «Luisa», cantaba. «Luisa», susurraba su corazón. Para ella había cantado mientras vivía y, a la vez que su vida se apagaba, la música se desvanecía con ella, y con su ausencia todas las melodías cesaron. Y de repente en aquel pequeño salón, Luisa, su mujer, se hizo presente. En ese momento se dio cuenta de que en adelante cantaría para conservar su recuerdo.
A esta primera canción, que había compuesto para festejar a Luisa, le sucedió otra, y otra… Antonio no cabía en sí de gozo, bajo el impulso de cantar eternamente a los cuatro vientos. Sentía la necesidad de que todo el mundo experimentara lo mismo que él en aquel momento, así que decidió salir al balcón de su casa para ofrecer su música a los vecinos, a la calle vacía, al mundo asustado que se había encerrado en sus hogares, a Luisa que, con toda seguridad, le escuchaba desde el Cielo.
Cada uno de aquellos días de confinamiento salió Antonio al balcón con la bandurria. Se pasaba las horas recordando melodías, improvisando, componiendo… Inundaba el aire del barrio con notas plenas de belleza y felicidad. Sus vecinos salían a las ventanas, a las terrazas, a los balcones para escucharle o sumarse a su canto, alguno, incluso, con una guitarra para acompañarle.
En algún instante, entre canción y canción, Antonio recordó algo que Luisa le dijo una vez:
–La música nunca te fallará. Te puede fallar el mundo, tus amigos, quien sea… pero la música nunca lo hará.
Entendía el por qué: la música le traía la alegría que le faltaba a la ciudad y la compañía de aquel vecindario. La música le llenaba el espíritu, acercándole a lo divino… Le hacía sentirse libre de las paredes de su casa, le traía la dulce presencia de su esposa, quien –Antonio lo sabía– cantaba con él.