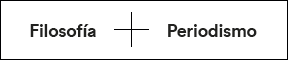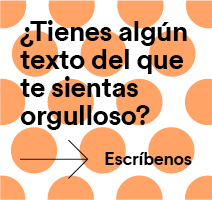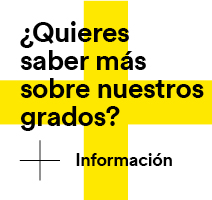Guillermo Alonso del Real, ganador de la XIX edición de Excelencia Literaria en la categoría de relatos cortos, nos relata cómo, en el mundo de los niños, realidad y ficción son una misma cosa. Se corre el riesgo, incluso, de que esa ficción que imaginamos se convierta en nuestra nueva realidad.
Ignacio poseía la capacidad de ver la realidad desde dos dimensiones.
–¡Mamá, voy a dar una vuelta con la bici!
Aquel era el comienzo de un sencillo paseo por los alrededores del pueblo… o el inicio de una aventura apta sólo para corazones valerosos.
Primero, Ignacio bajaba las escaleras que conducían al garaje como si fuesen el descenso a una oscura mazmorra. O a una cuadra, pues allí le aguardaba su bicicleta, que desde ese momento contemplaba como si en vez de estar hecha de hierros, fuese la suma de una sangre fogosa, de músculos en tensión y un pelaje brillante. Porque ya no se trataba de una bici heredada de su hermano mayor y que antes pasó por las manos de sus otros dos hermanos, sino un corcel blanco vestido con bridas y jaeces de guerra.
El niño acarició el cuello de su fiel corcel, que era semejante a aquellas yeguas que cabalgan los jeques por el desierto. Colocó los pies en los pedales y puso las manos en el manillar. A la ida, su cabalgadura era un elegante rocín. Sin embargo, de vuelta –¡mil demonios!– recordaba a un jamelgo, pues tosía y chirriaba. En cuanto comenzaba el viaje, Ignacio ya no lo era a secas, pues pasaba a ser don Ignacio de la Casa de San Rodorete.
Aquella mañana, comenzó a pedalear a la vera del canal de riego cuando el sol estaba en lo alto. Se detuvo a apreciar si los limoneros estaban en flor. Los cascos herrados de Bici Cleta golpeaban armoniosos el asfalto. La cabalgadura relinchaba de vez en cuando con su alegre <<clin clin…>>. ¡Qué grandeza!
Más allá de aquellos parajes, la pendiente comenzó a elevarse. Sin pensarlo, Ignacio puso a Bici Cleta al trote. Los pedales cada vez mostraban más resistencia. Al ritmo de aquella marcha llegaría a su destino en poco tiempo. ¡Iluso!... Durante el ascenso, sin previo aviso, sintió a sus espaldas el galope de una manada de toros bravos. ¿Quién demonios era capaz de subirse a horcajadas en semejantes bestias? Las reses pasaron bramando junto a sus flancos. Bici Cleta, poco acostumbrada al tumulto, se puso nerviosa. Su jinete decidió prudentemente aminorar la marcha, pero, de improviso, uno de esos bóvidos gigantescos les adelantó con un molesto <<mec mec…>> que les dio un susto de muerte.
–¡Niño, métete en el arcén! –escuchó el grito de quien manejaba el volante.
Una vez alcanzaron la cima, se detuvieron en un otero. Allí Ignacio bajó de su cabalgadura, a la que permitió que se apoyara a descansar contra un muro. No tenían tiempo para muchas pausas, así que enseguida la tomó de las riendas y la puso de nuevo al trote.
Un poco más lejos, se detuvieron para apreciar un castillo. Don Ignacio admiró su grandeza y sobriedad. Poco le duró la paz… Un arriero de mal carácter le gritó: <<¡Ten más cuidado! ¿No sabes que por aquí no puedes circular?>>.
Al fin se asomaron a la cuesta más empinada que Bici Cleta habían pisado con sus cascos de goma. A un lado y al otro había caballeros armados de yelmo y con calzas variopintas. El niño, que vestía la ropa que su madre le había puesto aquella mañana sobre la cama, no se dejó intimidar. Espoleó al corcel, mas cuando estaban a punto de encarar la pendiente, comprendió que habían caído en una trampa. Un dragón de escamas de alquitrán y garras de cal blanca, emergió de la tierra. Aunque no escupía fuego, hacía todo lo posible por interrumpir el paso a Bici Cleta. Don Ignacio de la Casa de San Rodorete utilizó la fusta, espoleó al caballo para que se impulsara hacia adelante, pero fue inútil: había llegado la hora en que el corcel se convirtió en jamelgo.
No le quedó otra que desmontar y, para colmo de males, tirar de su cabalgadura. Ignacio pensó en abandonar a su caballo, maldecir a los limoneros en flor y a la gravedad, tirarse cuesta abajo, incluso. Pero perseveró y empujó y empujó a su agotada cabalgadura.
No obstante, una vez vencido al dragón, volvió a montar, afianzó un pie en un pedal y, al poco, puso a galopar a su rocín como alma que lleva el diablo.
Sonó un tímido petardazo. ¿Cómo no lo había previsto? Se detuvo y descabalgó para confirmar sus sospechas: había pinchado. Era el resultado de lo que llevaba soportando tan fiel caballo: cada tarde, una nueva aventura.
Como por arte de magia, la conciencia de Ignacio recuperó la primera de sus dimensiones. Aquello no era más que una rueda pinchada en una cuesta agotadora. Y él solo era un niño ansioso de comerse un bocadillo de Nocilla y convertir su vida en una novela caballeresca.
¿Te ha gustado el artículo? ¡Seguro que te interesan alguno de nuestros grados!