Breadcrumb
Blogs
Entries with Categorías Global Affairs Orden mundial, diplomacia y gobernanza and tag eeuu .
[Jim Sciutto, The Shadow War: Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat America. Hasper-Collins. New York, 2019. 308 p.]
RESEÑA / Álvaro de Lecea
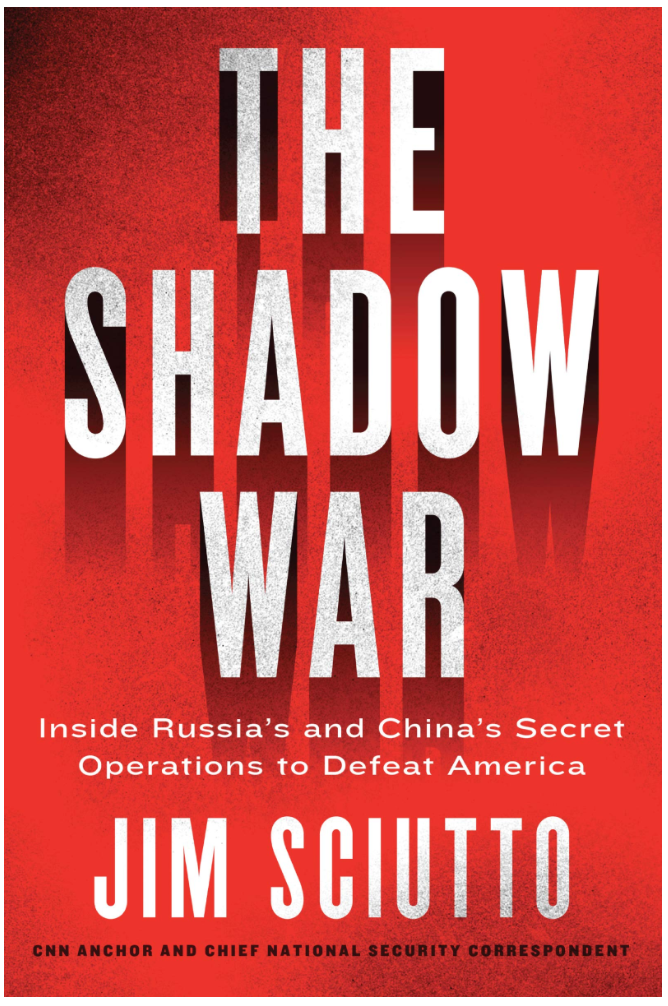 Con el fin de la Guerra Fría, en la cual se enfrentaron la antigua Unión Soviética y Estados Unidos de América, país que salió vencedor, el sistema internacional pasó de ser bipolar a una hegemonía liderada por esta segunda potencia. Con Estados Unidos en cabeza, Occidente se centró en la extensión de la democracia y la globalización comercial y si algo concentró su preocupación geoestratégica fueron los ataques de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas del 11-S, de modo que el foco de atención cambió y la actual Rusia fue dejada en un segundo plano. Sin embargo, Rusia continuó reconstituyéndose lentamente, a la sombra de su antiguo enemigo, que ya no le mostraba demasiado interés. A Rusia se le sumó China, que comenzó a crecer a pasos agigantados. Llegados a este punto, Estados Unidos empezó a percatarse de que tiene a dos grandes potencias pisándoles los talones y de que se encuentra enzarzado en una guerra que ni sabía que existía: la Shadow War.
Con el fin de la Guerra Fría, en la cual se enfrentaron la antigua Unión Soviética y Estados Unidos de América, país que salió vencedor, el sistema internacional pasó de ser bipolar a una hegemonía liderada por esta segunda potencia. Con Estados Unidos en cabeza, Occidente se centró en la extensión de la democracia y la globalización comercial y si algo concentró su preocupación geoestratégica fueron los ataques de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas del 11-S, de modo que el foco de atención cambió y la actual Rusia fue dejada en un segundo plano. Sin embargo, Rusia continuó reconstituyéndose lentamente, a la sombra de su antiguo enemigo, que ya no le mostraba demasiado interés. A Rusia se le sumó China, que comenzó a crecer a pasos agigantados. Llegados a este punto, Estados Unidos empezó a percatarse de que tiene a dos grandes potencias pisándoles los talones y de que se encuentra enzarzado en una guerra que ni sabía que existía: la Shadow War.
Ese el término que utiliza Jim Sciutto, corresponsal jefe de seguridad nacional de CNN, para designar lo que a lo largo de su libro describe con detalle y que en gran medida ha dado en llamarse también guerra híbrida o de zona gris. Sciutto prefiere hablar de Shadow War, que se podría traducir como guerra en la sombra, porque así se denota mejor su carácter de invisibilidad ante el radar de la guerra abierta o convencional.
Esta nueva guerra la comenzaron Rusia y China, no como aliados, sino como potencias con un enemigo en común: Estados Unidos. Es un tipo de guerra híbrida, por lo que contiene métodos tanto militares como no militares. Por otro lado, no contempla un enfrentamiento directo militar entre ambos bloques. En The Shadow War: Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat America, Sciutto explica siete situaciones en las cuales se puede observar claramente las estrategias que están siguiendo China y Rusia para derrotar a Estados Unidos y así conseguir convertirse en las mayores potencias mundiales y poder imponer sus propias normas internacionales.
En primer lugar, es importante destacar que Rusia y China, aun siguiendo estrategias similares, son diferentes tipos de adversarios: por un lado, China es un poder creciente, mientras que Rusia es más bien un poder decreciente que está tratando de volver a lo que era antes. No obstante, ambos comparten una serie de similitudes. En primer lugar, ambos buscan ampliar su influencia en sus propias regiones. En segundo lugar, sufren una crisis de legitimidad dentro de sus fronteras. En tercer lugar, ambos buscan corregir los errores de la historia y restaurar lo que perciben como las posiciones legítimas de sus países como líderes mundiales. Y por último, poseen una gran unidad nacional, por lo que la mayoría de su población haría lo que fuese necesario por su nación.
En la guerra en la sombra, gracias a las normas establecidas por Rusia y China, cualquiera gran actor puede ganar, independientemente del poder que tenga o de la influencia que ejerza sobre el resto de actores internacionales. Siguiendo las teorías de las relaciones internacionales, se podría considerar que esas normas siguen un patrón muy realista, ya que, en cierto modo, todo vale para ganar. El poder de la mentira y del engaño es el pan de cada día, y se cruzan líneas que se creían impensables. Ejemplos de esto, como explica y profundiza el libro, son la militarización de las islas artificiales construidas por China en el Mar de la China Meridional cuando el propio Xi Jinping había prometido no hacerlo, o el hackeo del sistema informático del Partido Demócrata en la campaña de las elecciones estadounidenses de 2016 por parte de hackers rusos, que podría haber ayudado a alzarse victorioso a Donald Trump.
A todo esto hay que sumarle una parte esencial de lo que está sucediendo en este contexto de guerra no tradicional: la idea especialmente equivocada que tiene Estados Unidos sobre todo lo que está ocurriendo. Para empezar, el primer error de Estados Unidos, como explica Sciutto, fue dejar de lado a Rusia como foco relevante en el ámbito internacional. Creyó que, al haberlo derrotado en la Guerra Fría, el país ya no volvería a resurgir como potencia, y por eso no vio las claras pistas que mostraban que estaba creciendo poco a poco, liderado por el presidente Vladimir Putin. Del mismo modo, no supo entender las verdaderas intenciones del Gobierno chino en situaciones como la del Mar de la China Meridional o en la carrera de submarinos. Todo esto se puede resumir con que Estados Unidos creyó que todos los actores internacionales jugarían con las normas establecidas por Washington tras la Guerra Fría, sin imaginarse que crearían un nuevo escenario. En conclusión, Estados Unidos no entendió a sus contrincantes.
En su último capítulo, Sciutto deja claro que actualmente Estados Unidos está perdiendo la guerra. Su mayor error fue no darse cuenta de la situación hasta que la tuvo delante y ahora se encuentra con que está jugando en un escenario en desventaja. Es cierto que Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en muchos aspectos, pero Rusia y China le están adelantando en otros, siguiendo las nuevas normas que ellos mismos han establecido. No obstante, un cambio de actitud en las políticas estadounidenses podría girar totalmente las tornas. Así, el autor propone una serie de soluciones que podrían ayudar a Estados Unidos a volver a ponerse en cabeza.
Las soluciones que propone se centran, en primer lugar, en el total conocimiento del enemigo y de su estrategia. Esta ha sido en todo momento su gran desventaja y sería el primer paso para comenzar a controlar la situación. Del mismo modo, recomienda una mayor unidad dentro del bloque aliado, así como una mejora de sus propias defensas. También recomienda conocer mejor el nuevo escenario en el que está sucediendo toda la contienda, por lo que una serie de tratados internacionales que regulasen estos nuevos espacios, como lo es el ciberespacio, serían de gran ayuda. Más adelante, propone fijar unos límites claros a las acciones enemigas, elevando los costes y las consecuencias a dichas acciones. Y por último, anima a Estados Unidos a ejercer un liderazgo claro.
En conclusión, la tesis de Sciutto es que Estados Unidos se encuentra luchando una guerra cuya existencia acaba de descubrir. Es un tipo de guerra a la que no está acostumbrado y con una serie de normas ajenas a lo que predica. Aun siendo todavía el líder del sistema internacional actual, se encuentra perdiendo la partida porque China y Rusia han sido capaces de descubrir los puntos débiles de su rival y utilizarlos a su favor. El mayor error de Estados Unidos fue ignorar todas las señales que evidenciaban la existencia de esta guerra en la sombra y no hacer nada al respecto. Se han introducido escenarios nuevos y se han cambiado las normas del juego, por lo que Estados Unidos, si quiere darle la vuelta a la situación y alzarse una vez más como vencedor, según argumenta el autor, deberá unirse más que nunca internamente como nación y afianzar sus alianzas, y conocer mejor que nunca a sus enemigos y sus intenciones.
En cuanto a una valoración del libro, puede afirmarse que logra transmitir de forma clara y concisa los puntos más relevantes de esta nueva contienda. Consigue dejar claro los puntos fuertes y débiles de cada actor y hacer un balance general de la situación actual. No obstante, el autor no consigue ser demasiado objetivo en sus juicios. Aunque admite los fallos cometidos por Estados Unidos, ofrece una imagen negativa de sus rivales, dando por sentado quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Falta esa objetividad en algunos casos, ya que ni los buenos son siempre tan buenos ni los malos son siempre tan malos. Dicho esto, Sciutto realiza un gran análisis de la situación internacional actual en la que se encuentran las mayores potencias mundiales.
Trump ha mantenido varias de las medidas aprobadas por Obama, pero ha condicionado su aplicación
Donald Trump no ha cerrado la embajada abierta por Barack Obama en La Habana y se ha ajustado a la letra de las normas que permiten solo ciertos viajes de estadounidenses a la isla. Sin embargo, su imposición de no establecer relaciones comerciales o financieras con empresas controladas por el aparato militar-policial cubano ha afectado al volumen de intercambios. Pero ha sido sobre todo su retórica anticastrista la que ha devuelto la relación casi a la Guerra Fría.
![Barack Obama y Raúl Castro, en el partido de béisbol al que acudieron durante la visita del presidente estadounidense a Cuba, en 2016 [Pete Souza/Casa Blanca] Barack Obama y Raúl Castro, en el partido de béisbol al que acudieron durante la visita del presidente estadounidense a Cuba, en 2016 [Pete Souza/Casa Blanca]](/documents/10174/16849987/eeuu-cuba-blog.jpg)
▲Barack Obama y Raúl Castro, en el partido de béisbol al que acudieron durante la visita del presidente estadounidense a Cuba, en 2016 [Pete Souza/Casa Blanca]
ARTÍCULO / Valeria Vásquez
Durante más de medio siglo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba estuvieron marcadas por las tensiones políticas. Los últimos años de la presidencia de Barack Obama marcaron un significativo cambio con el histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la aprobación de ciertas medidas de apertura de Estados Unidos hacia Cuba. La Casa Blanca esperaba entonces que el clima de creciente cooperación impulsara las modestas reformas económicas que La Habana había comenzado a aplicar con antelación y que todo ello trajera con el tiempo transformaciones políticas a la isla.
La falta de concesiones del Gobierno cubano en materia de libertades y derechos humanos, sin embargo, fue esgrimida por Donald Trump para dar marcha atrás, a su llegada al poder, a varias de las medidas aprobadas por su antecesor, si bien ha sido sobre todo su retórica anticastrista la que ha creado un nuevo ambiente hostil entre Washington y La Habana.
Era Obama: distensión
En su segundo mandato, Barack Obama comenzó negociaciones secretas con Cuba que culminaron con el anuncio en diciembre de 2014 de un acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Las respectivas embajadas fueron reabiertas en julio de 2015, dando así por superada una anomalía que databa de 1961, cuando la Administración Eisenhower decidió romper relaciones con el vecino antillano ante la orientación comunista de la Revolución Cubana. En marzo de 2016 Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba en 88 años.
Más allá de la esfera diplomática, Obama procuró también una apertura económica hacia la isla. Dado que levantar el embargo establecido por EEUU desde hace décadas requería la aprobación del Congreso, donde se enfrentaba a la mayoría republicana, Obama introdujo ciertas medidas liberalizadoras mediante decretos presidenciales. Así, rebajó las restricciones de viaje (apenas cambió la letra de la ley, pero sí relajó su práctica) y autorizó elevar el volumen de compras que los estadounidenses podían hacer en Cuba.
Para Obama, el embargo económico era una política fallida, pues no había logrado su propósito de acabar con la dictadura cubana y, por consiguiente, había prolongado esta. Por ello, apostaba por un cambio de estrategia, con la esperanza de que la normalización de las relaciones –diplomáticas y, progresivamente, económicas– ayudaran a mejorar la situación social de Cuba y contribuyeran, a medio o largo plazo, al cambio que el embargo económico no ha conseguido. Según Obama, este había tenido un impacto negativo, pues asuntos como la limitación del turismo o la poca inversión extranjera directa habían afectado más al pueblo cubano que a la nomenclatura castrista.
Una nueva relación económica
Ante la imposibilidad de levantar el embargo económico a Cuba, Obama optó por decretos presidenciales que abrían algo las relaciones comerciales entre los dos países. Varias medidas iban dirigidas a facilitar un mejor acceso a internet de los cubanos, lo que debiera contribuir a impulsar exigencias democratizadoras en el país. Así, Washington autorizó que empresas de telecomunicaciones americanas establecieran negocios en Cuba.
En el campo financiero, Estados Unidos permitió que sus bancos abrieran cuentas en Cuba, lo que facilitó la realización de transacciones. Además, los ciudadanos cubanos residentes en la isla podían recibir pagos en EEUU y enviarlos de vuelta a su país.
Otra de las medidas adoptadas fue el levantamiento de algunas de las restricciones de viaje. Por requerimiento de la legislación de EEUU, Obama mantuvo la restricción de que los estadounidenses solo pueden viajar a Cuba bajo diversos supuestos, todos vinculados a determinadas misiones: viajes con finalidad académica, humanitaria, de apoyo religioso... Aunque seguían excluidos los viajes puramente turísticos, la falta de control que deliberadamente las autoridades estadounidenses dejaron de aplicar significaba abrir considerablemente la mano.
Además de autorizar las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes, para atender el previsto incremento de turistas se anunció que varias compañías aéreas estadounidenses como JetBlue y American Airlines habían recibido la aprobación para volar a Cuba. Por primera vez en 50 años, a finales de noviembre de 2016 un avión comercial estadounidense aterrizaba en La Habana.
El presidente estadounidense también eliminó el límite de gasto que tenían los visitantes estadounidenses en la compra de productos de uso personal (singularmente cigarros puros y ron). Asimismo, promovió la colaboración en la investigación médica y aprobó la importación de medicinas producidas en Cuba.
Además, Obama revocó la política de “pies secos, pies mojados”, por la que los cubanos que llegaban a suelo de Estados Unidos recibían automáticamente el asilo político, mientras que solo eran devueltos a la isla aquellos que fueran interceptados por Cuba en el mar.
La revisión de Trump
Desde su campaña electoral, Donald Trump mostró señales claras sobre el rumbo que tomarían sus relaciones con Cuba si alcanzaba la presidencia. Trump anunció que revertiría la apertura hacia Cuba llevada a cabo por Obama, y nada más llegar a la Casa Blanca comenzó a robustecer el discurso anticastrista de Washington. El nuevo presidente dijo estar dispuesto a negociar un “mejor acuerdo” con la isla, pero con la condición de que el Gobierno cubano mostrara avances concretos hacia la democratización del país y el respeto de los derechos humanos. Trump planteó un horizonte de elecciones libres y la liberación de prisioneros políticos, a sabiendas de que el régimen cubano no accedería a esas peticiones. Ante la falta de respuesta de La Habana, Trump insistió en sus propuestas previas: mantenimiento del embargo (que en cualquier caso la mayoría republicana en el Congreso no está dispuesta a levantar) y marcha atrás en algunas de las decisiones de Obama.
En realidad, Trump ha mantenido formalmente varias de las medidas de su antecesor, si bien la prohibición de hacer negocios con las compañías controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que dominan buena parte de la vida económica cubana, y el respeto por la letra en las restricciones de viajes han reducido el contacto entre EEUU y Cuba que había comenzado a darse al final de la era Obama.
Trump ha ratificado la derogación de la política de “pies secos, pies mojados” decidida por Obama y ha mantenido las relaciones diplomáticas restablecidas por este (aunque ha paralizado el nombramiento de un embajador). También ha respetado la tímida apertura comercial y financiera operada por el presidente demócrata, pero siempre que las transacciones económicas no sucedan con las empresas vinculadas al Ejército, la inteligencia y los servicios de seguridad cubanos. En tal sentido, el Departamento del Tesoro publicó el 8 de noviembre de 2017 una lista de empresas de esos sectores con los que no cabe ningún tipo de contacto estadounidense.
En cuanto a los viajes, se mantienen los restringidos supuestos para los desplazamientos de estadounidenses a la isla, pero frente a la vista gorda adoptada por la Administración Obama, la Administración Trump exige que los estadounidenses que quieran ir a Cuba deberán hacerlo en tours realizados por empresas americanas, acompañados por un representante del grupo patrocinador y con la obligación de comunicar los detalles de sus actividades. La normativa del Tesoro requiere que las estancias sean en hostales privados (casas particulares), las comidas en restaurantes regentados por individuos (paladares) y se compre en tiendas sostenidas por ciudadanos (cuentapropistas), con el propósito de “canalizar los fondos” lejos del ejercito cubano y debilitar la política comunista.
La reducción de las expectativas turísticas llevó ya a finales de 2017 a que varias aerolíneas estadounidenses hubieran cancelado todos sus vuelos a la isla caribeña. La economía cubana había contado con un gran aumento de turistas de EEUU y sin embargo ahora debía enfrentarse, sin mayores ingresos, al grave problema de la caída de los envíos de petróleo barato de Venezuela.
Futuro de las relaciones diplomáticas
La mayor tensión entre Washington y La Habana, sin embargo, no ha estado en el ámbito comercial o económico, sino en el diplomático. Tras una serie de aparentes “ataques sónicos” a diplomáticos estadounidenses en Cuba, Estados Unidos retiró a gran parte de su personal en Cuba y expulsó a 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington. Además, el Departamento de Estado hizo una recomendación de no viajar a la isla. Si bien no se ha aclarado el origen de esos supuestos ataques, que las autoridades cubanas niegan haber realizado, podría tratarse del efecto secundario accidental de un intento de espionaje, que finalmente habría acabado causando daños cerebrales en las personas objeto de seguimiento.
El futuro de las relaciones entre los dos países dependerá del rumbo que tomen las políticas de Trump y del paso de las reformas que pueda establecer el nuevo presidente cubano. Dado que no se prevén muchos cambios en la gestión de Miguel Díaz-Canel, al menos mientras viva Raúl Castro, el inmovilismo de La Habana en el campo político y económico se seguiría topando probablemente con la retórica antirevolucionaria de Trump.
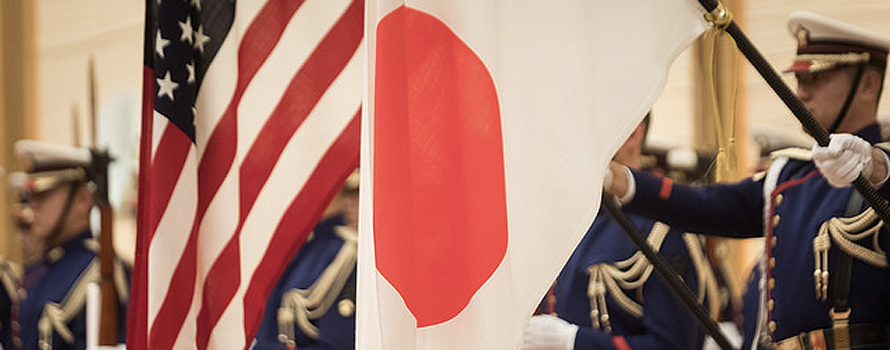
▲Banderas de Estados Unidos y Japón, en una ceremonia de bienvenida al vicepresidente estadounidense en Tokio, en febrero de 2018 [Casa Blanca]
COMENTARIO / Gabriel de Lange [Versión en inglés]
En las últimas décadas, China ha crecido en fuerza económica y política. La inclusión del documento “Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era” en la Constitución del Partido Comunista chino (PCC), llevada a cabo durante el 19º Congreso de ese partido en octubre de 2017, y la modificación de la Constitución del país para eliminar el límite de dos mandatos presidenciales seguidos, aprobada por el pleno de la Asamblea Popular de China en marzo de 2018, han supuesto la consolidación del poder del actual líder chino.
Por su parte, Estados Unidos ha sido criticado en múltiples frentes por sus relaciones en Asia. Autores críticos con la Administración Trump consideran que su política hacia Corea del Norte, China y la región en general están “dañando los intereses” de EEUU en Asia-Pacífico. La retirada del acuerdo Transpacífico (TPP) “ha socavado la influencia” estadounidense para moldear el futuro regional, dando a China la oportunidad de que lo haga en sus propios términos. La retirada del TPP ha hecho que muchos países asiáticos se pregunten sobre lo que Washington pone sobre la mesa en términos económicos y miren hacia China por si llena este vacío.
Uno de los principales factores que llevan a los países asiáticos a mantener cierta distancia respecto de China y una mayor cercanía a Estados Unidos son los problemas en el Mar del Sur de China. Como en el caso de las Filipinas con las islas Spratly o Vietnam con las islas Paracel. La preocupación de esos países sobre las intenciones chinas les ha empujado a un acercamiento a EEUU. Desafortunadamente para Washington, esa aproximación depende de la propia decisión de China, de insistir o no en sus reivindicaciones sobre islas particulares. La Administración Xi podría decidir que los beneficios de unas relaciones más fuertes con sus vecinos son más importantes que estos territorios en disputa.
La pregunta ahora es: ¿a quién buscarán los otros países asiáticos, especialmente los miembros de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), como aliado político? Con los signos de un poder firme, estable y duradero bajo la autoridad consolidada de Xi Jinping, en comparación con una Administración Trump aparentemente impredecible, dividida e internacionalmente criticada, nadie puede sorprenderse de que los vecinos de la región puedan inclinarse más hacia China en un futuro próximo.
