Breadcrumb
Blogs
[Hebert Lin & Amy Zegart, eds. Bytes, Bombs, and Spies. The strategic dimensions of offensive cyber operations. The Brookings Institution. Washington, 2019. 438 p. ]REVIEW / Albert Vidal
23 de septiembre, 2019
RESEÑA / Pablo Arbuniés
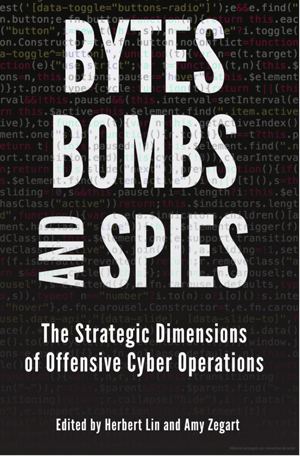 Del mismo modo que en la segunda mitad del siglo XX el mundo vivió la carrera armamentística nuclear entre EEUU y la URSS por la hegemonía mundial, todo parece indicar que la carrera que marcará el siglo XXI es la del ciberespacio. Desde que el Departamento de Defensa de Estados Unidos incluyera el ciberespacio como el quinto dominio de las operaciones militares del país (junto con tierra, mar, aire y espacio) ha quedado patente la capital importancia de su papel en la seguridad mundial.
Del mismo modo que en la segunda mitad del siglo XX el mundo vivió la carrera armamentística nuclear entre EEUU y la URSS por la hegemonía mundial, todo parece indicar que la carrera que marcará el siglo XXI es la del ciberespacio. Desde que el Departamento de Defensa de Estados Unidos incluyera el ciberespacio como el quinto dominio de las operaciones militares del país (junto con tierra, mar, aire y espacio) ha quedado patente la capital importancia de su papel en la seguridad mundial.
Sin embargo, la propia naturaleza del ciberespacio lo convierte en un campo completamente distinto de lo que podríamos denominar campos de seguridad cinética. La única constante en el ciberespacio es el cambio, de modo que todo estudio y planteamiento estratégico debe ser capaz de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes sin perder la eficiencia y manteniendo una enorme precisión. Esto supone un verdadero desafío para todos los agentes que se desenvuelven en el ciberespacio, tanto nacionales como privados. En el ámbito nacional, la incorporación de las ciberoperaciones a la estrategia de seguridad nacional estadounidense (NSS) y la elaboración de una doctrina de guerra cibernética por el Departamento de Defensa son los dos principales pilares sobre los que se construirá la nueva carrera por el ciberespacio.
˝Bytes, Bombs, and Spies” explora las grandes cuestiones que plantea este nuevo desafío, presentando enfoques muy diferentes para las distintas situaciones. Probablemente el mayor valor que ofrece el libro sean precisamente las distintas maneras de afrontar el mismo problema que defienden los más de veinte autores que han participado en su elaboración, coordinados por Herbert Lin y Amy Zegart. Estos autores colaboran en la realización de los 15 ensayos que componen el libro. Lo hacen con la idea de convertir un tema tan complejo como las ciberoperaciones ofensivas en algo alcanzable para lectores no expertos en el tema, pero sin renunciar a la profundidad y el detalle propios de una obra académica.
A lo largo del volumen los autores no sólo plantean cuál debe ser el enfoque del marco teórico. También valoran las políticas del gobierno estadounidense en el campo de las ciberoperaciones ofensivas y plantean cuales deben ser los puntos clave en la elaboración de nuevas políticas y adaptación de las anteriores al cambiante ciberentorno.
El libro trata de responder a las grandes preguntas formuladas sobre el ciberespacio. Desde el uso de las ciberoperaciones ofensivas en un marco de conflicto hasta el papel del sector privado, pasando por las dinámicas escalatorias y el papel de la disuasión en el ciberespacio o las capacidades de inteligencia necesarias para llevar a cabo ciberoperaciones efectivas.
Una de las principales cuestiones es cómo se incluyen las ciberoperaciones en el marco de la dinámica de una escala de conflicto. ¿Es lícito responder a un ciberataque con fuerza cinética? ¿Y con armas nucleares? La actual ciber-doctrina del gobierno estadounidense deja ambas puertas abiertas, afrontando una respuesta basada en los efectos del ataque por encima de los medios. Esta idea es calificada de incompleta por Henry Farrell y Charles L. Glaser en su capítulo, en el que plantean la necesidad de tener en cuenta más factores, como la percepción de la amenaza y del ataque por parte de otros agentes, así como la opinión pública y de la comunidad internacional.
Siguiendo con los planteamientos teóricos, la principal cuestión que suscita este libro es si resulta sensato aplicar en el estudio estratégico del ciberespacio los mismos principios que se aplicaron a las armas nucleares durante la guerra fría para responder a las preguntas antes formuladas. Y al tratarse de un campo relativamente nuevo en el que desde el primer momento pueden estar en juego la hegemonía y la estabilidad mundial, cómo se responda a esta pregunta puede suponer la diferencia entre la estabilidad o el caos más absoluto.
Es precisamente esto lo que plantea David Aucsmith en su capítulo. En él defiende que el ciberespacio es tan diferente de las disciplinas estratégicas clásicas que hay que replantear sus dimensiones estratégicas partiendo de cero. La desintermediación de los gobiernos, incapaces de abarcar todo el ciberespacio, abre un nicho para las compañías privadas especializadas en ciberseguridad, pero tampoco estas podrán llenar por completo lo que en otros dominios llena el gobierno. Por su parte, Lucas Kello trata de llenar la brecha de soberanía en el ciberespacio con la ya mencionada participación privada, planteando la convergencia entre los gobiernos y la ciudadanía (a través del sector privado) en el ciberespacio.
En conclusión, ˝Bytes, Bombs, and Spies” trata de responder a todas las principales preguntas que plantea el ciberespacio, sin ser inalcanzable para un público no experto en el tema, pero manteniendo el rigor, la precisión y la profundidad en su análisis. .
![Vista de Doha, la capital de Catar, desde su Museo Islámico [Pixabay] Vista de Doha, la capital de Catar, desde su Museo Islámico [Pixabay]](/documents/10174/16849987/qatar-blog.jpg)
▲ Vista de Doha, la capital de Catar, desde su Museo Islámico [Pixabay]
ENSAYO / Sebastián Bruzzone Martínez
I. Introducción. Catar, emirato del golfo pérsico
En la antigüedad, el territorio era habitado por los cananeos. A partir del siglo VII d.C., el Islam se asentó en la península de Qatar. Como en los Emiratos Árabes Unidos, la piratería y los ataques a los barcos mercantes de potencias que navegaban por las costas del Golfo Pérsico eran frecuentes. Catar estuvo gobernado por la familia Al Khalifa, procedentes de Kuwait, hasta 1868, cuando a petición de los jeques cataríes y con ayuda de los británicos se instauró la dinastía Al Thani. En 1871, el Imperio Otomano ocupó el país, y la dinastía catarí reconoció la autoridad turca. En 1913, Catar consiguió la autonomía; tres años más tarde, el emir Abdullah bin Jassim Al Thani firmó un tratado con Reino Unido para implantar un protectorado militar británico en la región, pero manteniendo la monarquía absoluta del emir.
En 1968, Reino Unido retiró su fuerza militar, y los Estados de la Tregua (Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bahréin) organizaron la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico. Catar, al igual que Bahréin, se independizó de la Federación en 1971, proclamó una Constitución provisional, firmó un tratado de amistad con Reino Unido e ingresó en la Liga Árabe y en la ONU.
La Constitución provisional fue sustituida por la Constitución de 2003 de 150 artículos, sometida a referéndum y apoyada por el 98% de los electores. Entró en vigor como norma fundamental el 9 de abril de 2004. En ella se reconoce el Islam como religión oficial del Estado y la ley Sharia como fuente de Derecho (art. 1); la previsión de adhesión y respeto a los tratados, pactos y acuerdos internacionales firmados por el Emirato de Catar (art. 6); el gobierno hereditario de la familia Al Thani (art. 8); instituciones ejecutivas como el Consejo de Ministros y legislativo-consultivas como el Consejo Al Shoura o Consejo de la Familia Gobernante. Asimismo figuran la posibilidad de la regencia mediante el Concejo fiduciario (arts. 13-16), la institución del primer ministro designado por el emir (art. 72), el emir como jefe de Estado y representante del Estado en Interior, Exterior y Relaciones Internacionales (arts. 64-66), un fondo soberano (Qatar Investment Company; art. 17), instituciones judiciales como los Tribunales locales y el Consejo Judicial Supremo, y su control sobre la inconstitucionalidad de las leyes (137-140)[1], entre otros aspectos.
También se reconocen derechos como la propiedad privada (art. 27), igualdad de derechos y deberes (art. 34), igualdad de las personas ante la ley sin ser discriminadas por razón de sexo, raza, idioma o religión (art. 35), libertad de expresión (art. 47), libertad de prensa (art. 48), imparcialidad de la justicia y tutela judicial efectiva (134-136), entre otros.
Estos derechos reconocidos en la Constitución catarí deben ser consecuentes con la ley islámica, siendo así su aplicación diferente a la que se observa en Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, a pesar de que en su artículo 1 está reconocida la democracia como sistema político del Estado, los partidos políticos no existen; y los sindicatos están prohibidos, aunque el derecho de asociación está reconocido por la Constitución. Del mismo modo, el 80% de la población del país es extranjera, siendo estos derechos constitucionales aplicables a los ciudadanos cataríes, que conforman el 20% restante.
Como el resto de los países de la zona, el petróleo ha sido factor transformador de la economía catarí. Hoy en día, Catar tiene un alto nivel de vida y uno de los PIB per cápita más altos del mundo[2], y constituye un destino atractivo para los inversores extranjeros y el turismo de lujo. Sin embargo, en los últimos años Catar está viviendo una crisis diplomática[3] con sus países vecinos del Golfo Pérsico debido a distintos factores que han condenado al país árabe al aislamiento regional.
II. La inestabilidad de la familia al thani
El gobierno del Emirato de Catar ha sufrido una gran inestabilidad a causa de las disputas internas de la familia Al Thani. Peter Salisbury, experto en Oriente Medio de Chatham House, el Real Instituto de Asuntos Internacionales de Londres, habló de los Al Thani en una entrevista para la BBC: “Es una familia que en un inicio (antes del descubrimiento del petróleo) gobernaba un pedazo de tierra, pequeño e insignificante, que a menudo era visto como una pequeña provincia de Arabia Saudita. Pero logró forjarse una posición en esa región de gigantes”. [4]
En 1972, mediante un golpe de Estado, Ahmed Al Thani fue depuesto por su primo Khalifa Al Thani, con el que Catar siguió una política internacional de no intervención y búsqueda de paz interna, y mantuvo una buena relación con Arabia Saudita. Se mantuvo en el poder hasta 1995, cuando su hijo Hamad Al Thani le destronó aprovechando una ausencia del mandatario, de viaje en Suiza. El gobierno saudí vio la actuación como un mal ejemplo para los demás países de la región también gobernados por dinastías familiares. Hamad potenció la exportación de gas natural licuado y petróleo, y desmanteló un supuesto plan de los saudíes de restituir a su padre Khalifa. Los países de la región comenzaron a ver cómo el “pequeño de los hermanos” crecía económica e internacionalmente muy rápido con el nuevo emir y su ministro de Exteriores Hamam Al Thani.
La familia está estructurada en torno a Hamad y su esposa Mozah bint Nasser Al-Missned, quien se ha convertido en un icono de la moda y prestigio femenino de la nobleza internacional, al nivel de Rania de Jordania, Kate Middleton o la reina Letizia (precisamente el matrimonio es cercano a la familia real española).
Hamad abdicó en su hijo Tamim Al Thani en 2013. El ascenso de este fue un soplo de esperanza de corta duración para la comunidad árabe internacional. Tamim adoptó una posición de política internacional muy similar a la de su padre, fortaleciendo el acercamiento y cooperación económica con Irán, y aumentando la tensión con Arabia Saudita, que procedió a cerrar la única frontera terrestre que tiene Catar. Del mismo modo, según una filtración de WikiLeaks en 2009, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan acusó a Tamim de pertenecer a los Hermanos Musulmanes. Por otro lado, la rivalidad económica, política, social e incluso personal entre los Al Thani de Catar y los Al Saud de Arabia Saudita se remonta a décadas atrás.
Desde mi punto de vista, la estabilidad y jerarquía familiar en las naciones gobernadas por dinastías es un factor crucial para evitar luchas de poder internas que por consecuencia tienen grandes efectos negativos para la sociedad del país. Cada persona posee ideas políticas, económicas y sociales diferentes que llevan tiempo aplicarlas. Los cambios frecuentes y sin una culminación objetiva terminan siendo un factor terriblemente desestabilizador. En el ámbito internacional, la credibilidad y rigidez política del país puede verse mermada cuando el hijo del emir da un golpe de Estado cuando su padre está de vacaciones. Catar, consciente de ello, en el artículo 148 de su Constitución buscó la seguridad y rigidez legislativa prohibiendo la enmienda de ningún artículo antes de haberse cumplido diez años de su entrada en vigor.
En 1976, Catar reivindicó la soberanía de las islas Hawar, controladas por la familia real de Bahréin, que se convirtieron en un foco de conflicto entre ambas naciones. Sucedió lo mismo con la isla artificial de Fasht Ad Dibal, lo que llevó al ejército de Catar a realizar una incursión en la isla en 1986. Fue abandonada por Catar en un acuerdo de paz con Bahréin.
III. Supuesto apoyo a grupos terroristas
Es la causa principal por la que los Estados vecinos han aislado a Catar. Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin, Libia y Maldivas, entre otros, cortaron relaciones diplomáticas y comerciales con Catar en junio de 2017 por su supuesta financiación y apoyo a los Hermanos Musulmanes, a quienes consideran una organización terrorista. En 2010, WikiLeaks filtró una nota diplomática en la que Estados Unidos calificaba a Catar como el “peor de la región en materia de cooperación para eliminar la financiación de grupos terroristas.”
La hermandad musulmana, cuyo origen se encuentra en 1928 con Hassan Al Bana, en Egipto, es un movimiento político activista e islámico, con principios basados en el nacionalismo, la justicia social y el anticolonialismo. De todos modos, dentro del movimiento existen varias corrientes, algunas más rigurosas que otras. Los fundadores de los Hermanos Musulmanes ven la educación de la sociedad como la herramienta más efectiva para llegar al poder de los Estados. Por ello, los adoctrinadores o evangelizadores del movimiento son los más perseguidos por las autoridades de los países que condenan la pertenencia al grupo. Está dotada de una estructura interna bien definida, cuya cabeza es el guía supremo Murchid, asistido por un órgano ejecutivo, un consejo y una asamblea.
A partir de 1940, se inicia la actividad paramilitar del grupo de forma clandestina con Nizzam Al Khas, cuya intención inicial era lograr la independencia de Egipto y expulsar a los sionistas de Palestina. Realizaron atentados como el asesinato del primer ministro egipcio Mahmoud An Nukrashi. La creación de esta sección especial sentenció de manera definitiva la reputación y el carácter violento de los Hermanos Musulmanes, que continuaron su expansión por el mundo bajo la forma de Tanzim Al Dawli, su estructura internacional.[5]
En la capital de Catar, Doha, se encuentra exiliado Khaled Mashal,[6] ex líder de la organización militante Hamas, y los talibanes de Afganistán poseen una oficina política. Es importante saber que la mayoría de los ciudadanos cataríes son seguidores del wahabismo, una versión puritana del Islam que busca la interpretación literal del Corán y Sunnah, fundada por Mohammad ibn Abd Al Wahhab.
Durante la crisis política posterior a la Primavera Árabe en 2011, Catar apoyó los esfuerzos electorales de los Hermanos Musulmanes en los países del norte de África. El movimiento islamista vio la revolución como un medio útil para acceder a los gobiernos, aprovechando el vacío de poder. En Egipto, Mohamed Mursi, ligado al movimiento, se convirtió en presidente en 2013, aunque fue derrocado por los militares. Emiratos Árabes Unidos y Bahréin calificaron negativamente el apoyo y lo vieron como un elemento islamista desestabilizador. En aquellos países en los que no tuvieron éxito, sus miembros fueron expulsados y muchos se refugiaron en Catar. Mientras tanto, en los países vecinos de la región saltaban las alarmas y seguían atentamente cada movimiento pro-islamista del gobierno catarí.
Del mismo modo, fuentes holandesas y la abogada de Derechos Humanos Liesbeth Zegveld acusaron a Catar de financiar el Frente Al Nusra[7], la rama siria de Al Qaeda que participa en la guerra contra Al Assad, declarada organización terrorista por Estados Unidos y la ONU. La abogada holandesa afirmó en 2018 poseer las pruebas necesarias para demostrar el flujo de dinero catarí hacia Al Nusra a través de empresas basadas en el país y responsabilizar judicialmente a Catar ante el tribunal de La Haya, por las víctimas de la guerra en Siria. Es importante saber que, en 2015, Doha consiguió la liberación 15 soldados libaneses, pero a cambio de la liberación de 13 terroristas detenidos. Otras fuentes aseguran el pago de veinte millones de euros por parte de Catar para la liberar a 45 cascos azules de Fiyi secuestrados por Al Nusra en los Altos del Golán.
Según la BBC, en diciembre de 2015, Kataeb Hezbolá o Movimiento de Resistencia Islámica de Irak, reconocido como organización terrorista por Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, entre otros, secuestró a un grupo de cataríes que fueron de cacería a Irak.[8] Entre los cazadores del grupo se encontraban dos miembros de la familia real catarí, el primo y el tío de Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ministro de Relaciones Exteriores de Catar desde 2016. Tras 16 meses de negociaciones, los secuestradores exigieron al embajador catarí en Irak la escalofriante cifra de mil millones de dólares para liberar a los rehenes. Según funcionarios de Qatar Airways, en abril de 2017 un avión de la compañía voló a Bagdad con el dinero para ser entregado al gobierno iraquí, que actuaría como intermediario entre Hezbolá y Catar. Sin embargo, la empresa nunca ha comentado los hechos. La versión oficial del gobierno catarí es que nunca se pagó a los terroristas y se consiguió la liberación de los rehenes mediante una negociación diplomática conjunta entre Catar e Irak.
La financiación de Catar al grupo armado Hamás de la Franja de Gaza es un hecho real. En noviembre de 2018, según fuentes israelíes, Catar pagó quince millones de dólares en efectivo como parte de un acuerdo con Israel negociado por Egipto y la ONU, que abarcaría un total de noventa millones de dólares fraccionado en varios pagos[9], con intención de buscar la paz y reconciliación entre los partidos políticos Fatah y Hamas, considerado grupo terrorista por Estados Unidos.
IV. La relación catarí con Irán
Catar posee buenas relaciones diplomáticas y comerciales con Irán, mayoritariamente chiita, lo cual no es del agrado del Cuarteto (Egipto, Arabia Saudita, EAU, y Bahréin), mayoritariamente sunita, en especial de Arabia Saudita, con quien mantiene una evidente confrontación –subsidiaria, no directa– por la influencia política y económica predominante en la región pérsica. En 2017, en su última visita a Riad, Donald Trump pidió a los países de la región que aislasen a Irán por la tensión militar y nuclear que vive con Estados Unidos. Catar actúa como intermediario y punto de inflexión entre EEUU e Irán, tratando de abrir la vía del diálogo en relación con las sanciones implantadas por el presidente americano.
Doha y Teherán mantienen una fuerte relación económica en torno a la industria petrolífera y gasística, ya que comparten el yacimiento de gas más grande del mundo, el South Pars-North Dame, mientras que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han seguido la corriente estadounidense en sus programas de política exterior en relación con Irán. Una de las condiciones que el Cuarteto exige a Catar para levantar el bloqueo económico y diplomático es el cese de las relaciones bilaterales con Irán, reinstauradas en 2016, y el establecimiento de una conducta comercial con Irán en conformidad con las sanciones impuestas por Estados Unidos.
V. Cadena de televisión Al Jazeera
Fundada en 1996 por Hamad Al Thani, la cadena Al Jazeera se ha convertido en el medio digital más influyente de Oriente Medio. Se colocó como promotora de la Primavera Árabe y estuvo presente en los climas de violencia de los distintos países. Por ello, ha sido criticada por los antagonistas de Catar por sus posiciones cercanas a los movimientos islamistas, por ejercer de portavoz para los mensajes fundamentalistas de los Hermanos Musulmanes y por constituirse en vehículo de la diplomacia catarí. Su clausura ha sido uno de los requisitos que el Cuarteto ha solicitado a Catar para levantar el bloqueo económico, el tránsito de personas y la apertura del espacio aéreo.
Estados Unidos acusa a la cadena de ser el portavoz de grupos islámicos extremistas desde que el anterior jefe de Al Qaeda, Osama bin Laden, comenzara a divulgar sus comunicados a través de ella; de poseer carácter antisemita, y de adoptar una posición favorable al grupo armado Hamas en el conflicto palestino-israelí.
En 2003, Arabia Saudita, tras varios intentos fallidos de provocar el cierre de la cadena de televisión catarí, decidió crear una televisión competidora, Al Arabiya TV, iniciando una guerra de desinformación y rivalizando sobre cuál de las dos posee la información más fiable.
VI. La posición de Washington y Londres
Por un lado, Estados Unidos busca tener una relación buena con Catar, pues allí tiene la gran base militar de Al-Udeid, que cuenta con una excelente posición estratégica en el Golfo Pérsico y más de diez mil efectivos. En abril de 2018, el emir catarí visitó a Donald Trump en la Casa Blanca, quien dijo que la relación entre ambos países “funciona extremadamente bien” y considera a Tamim un “gran amigo” y “un gran caballero”. Tamim Al Thani ha resaltado que Catar no tolerará a personas que financian el terrorismo y ha confirmado que Doha cooperará con Washington para poner fin a la financiación de grupos terroristas.
La contradicción es clara: Catar confirma su compromiso en la lucha contra la financiación de grupos terroristas, pero su historial no le avala. Hasta ahora, ha quedado demostrado que el pequeño país ha ayudado a estos grupos de una manera u otra, mediante asilo político y protección de sus miembros, financiación directa o indirecta a través de controvertidas técnicas de negociación, o promoviendo intereses políticos que no han sido del agrado de su gran rival geopolítico, Arabia Saudita.
Estados Unidos es el gran mediador e impedimento del enfrentamiento directo en la tensión entre Arabia Saudita y Catar. Ambos países son miembros de la Organización de las Naciones Unidas y aliados de EEUU. Europa y los presidentes americanos han sido conscientes de que un enfrentamiento directo entre ambos países puede resultar fatal para la región y sus intereses comerciales relacionados con el petróleo y el estrecho de Ormuz.
Por otro lado, el gobierno de Reino Unido se ha mantenido distante a la hora de adoptar una posición en la crisis diplomática de Catar. El emir Tamim Al Thani es dueño del 95% del edificio The Shard, el 8% de la bolsa de valores de Londres y del banco Barclays, así como de apartamentos, acciones y participaciones de empresas en la capital inglesa. Las inversiones cataríes en la capital de Reino Unido rondan un total de sesenta mil millones de dólares.
En 2016, el ex primer ministro británico David Cameron mostró su preocupación sobre el futuro cuando la alcaldía de Londres fue ocupada por Sadiq Khan, musulmán, que ha aparecido en más de una ocasión junto a Sulaiman Gani, un imán que apoya al Estado Islámico y a los Hermanos Musulmanes.[10]
VII. Guerra civil en Yemen
Desde que se inició la intervención militar extranjera en la guerra civil de Yemen en 2015, a petición del presidente yemení Rabbu Mansur Al Hadi, Catar se alineó junto a los Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos), respaldados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, para crear una coalición internacional que ayudara a restituir el poder legítimo de Al Hadi, puesto en jaque desde el golpe de Estado promovido por hutíes y fuerzas leales al ex presidente Ali Abdala Saleh. Sin embargo, Catar ha sido acusado de apoyar de forma clandestina a los rebeldes hutíes[11], por lo que el resto de los países del Consejo miran sus actuaciones con gran cautela.
Actualmente, la guerra civil yemení se ha convertido en la mayor crisis humanitaria desde 1945.[12] El 11 de agosto de 2019, los separatistas del Sur de Yemen, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, que en un principio apoya el gobierno de Al Hadi, tomaron la ciudad portuaria de Adén, asaltando el palacio presidencial y las bases militares. El presidente, exiliado en Riad, ha calificado el ataque de sus aliados como un golpe a las instituciones del Estado legítimo, y ha recibido el apoyo directo de Arabia Saudita. Tras unos días de tensión, los separatistas del Movimiento del Sur abandonaron la ciudad.
Emiratos y Arabia Saudita, junto a otros Estados vecinos como Bahréin o Kuwait, de creencia sunita, buscan frenar el avance de los hutíes, que dominan la capital, Saná, y una posible expansión del chiísmo promovido por Irán a través del conflicto de Yemen. Del mismo modo, influye el gran interés geopolítico del Estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Mar Arábigo y resulta una gran alternativa al flujo comercial del Estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán. Dicho interés es compartido con Francia y Estados Unidos, que busca eliminar la presencia de ISIS y Al Qaeda de la región.
Al día siguiente de la toma de Adén, y en plenas celebraciones de Eid Al-Adha, el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, se reunió en La Meca con el rey saudí, Salman bin Abdelaziz, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en un aparente esfuerzo de reducir la importancia del suceso, hacer un llamamiento a las partes en conflicto en la ciudad para salvaguardar los intereses de Yemen, y reafirmar la cooperación regional y unidad de intereses entre EAU y Arabia Saudita.[13] El príncipe heredero de Abu Dhabi ha publicado en sus cuentas oficiales de Twitter comentarios y fotografías de la reunión en las que se puede observar una actitud positiva en los rostros de los dirigentes.
A contrario sensu, si la colaboración y entendimiento en la cuestión de Yemen entre ambos países fuesen totales, como afirmaron, no sería necesario crear una imagen aparentemente “ideal” mediante comunicaciones oficiales del gobierno de Abu Dhabi y la publicación de imágenes en redes sociales.
A pesar de que EAU apoya a los separatistas, los últimos hechos han causado una sensación de desconfianza, abriendo la posibilidad de que las milicias del Sur estén desoyendo las directrices emiratíes y comenzando a ejecutar una agenda propia afín a sus intereses particulares. Asimismo, las fuentes extranjeras comienzan a hablar de una guerra civil dentro de una guerra civil. Mientras tanto, Catar se mantiene próximo a Irán y cauto ante la situación del suroeste de la Península Arábiga.
[John J. Mearsheimer, The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities, Yale University Press, September 2018, 328 p.]
September 4, 2019
REVIEW / Albert Vidal
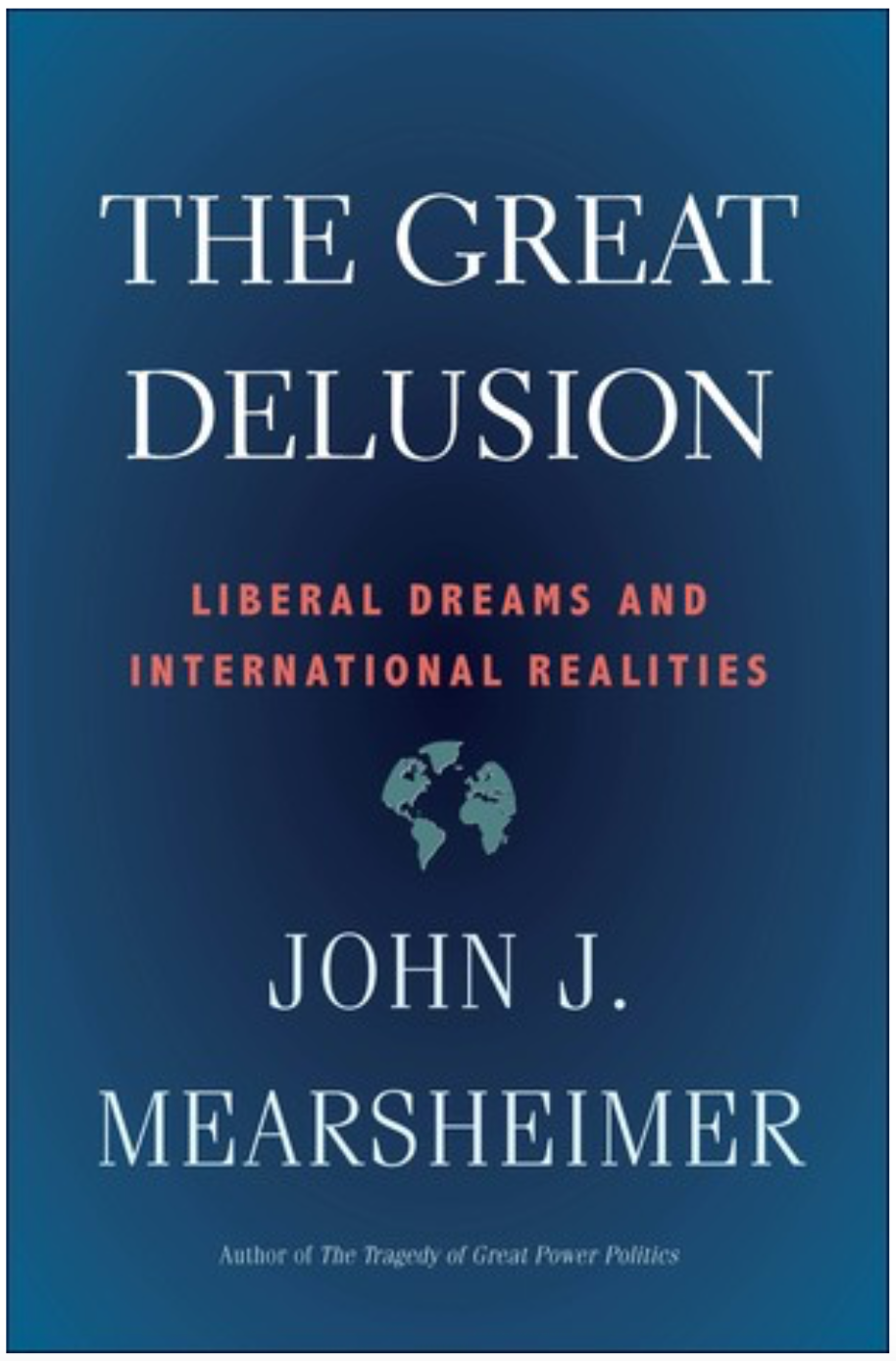 |
“For better or for worse, liberal hegemony is history”. With such a statement John J. Mearsheimer concluded his talk about his recently published book “The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities” at SOAS University of London.
In this book Mearsheimer argues that the foreign policy of liberal hegemony which was adopted by the US at the end of the Cold War failed miserably. He explains that it happened because nationalism and realism always overrun liberalism.
In the first part of the book he defines liberalism, nationalism and liberal hegemony. He then explains why the US pursued liberal hegemony, and what is its track record. Finally, he reveals why liberal hegemony failed, and what can we expect in the future. Let’s take a more detailed look into it.
Liberalism
Mearsheimer casts light on liberalism’s two fundamental assumptions underpinning human nature: first, it assumes that the individual takes precedence over the group; second, liberalism assumes that individuals cannot reach universal agreement over first principles, and such differences often lead to violence.
In order to deal with this potential for violence, liberalism offers a solution that includes three parts: everybody has individual rights that are inalienable; tolerance receives a special emphasis, and a state becomes necessary to limit the threat of those who do not respect other people’s rights. Such features make liberalism a universalistic theory, which is what turned the US into a crusader state.
Nationalism
According to the author, nationalism has its own core assumptions: first, humans are naturally social animals; second, group loyalty is more important than individualism, and third, aside from the family, the most important group is the nation. He then goes on to say that nations (bodies of individuals that have certain features that make them distinct from other groups) want their own states.
After that, Mearsheimer says that nationalism beats liberalism because human beings are primarily social animals. To show this, he recalls that the entire planet is covered with nation states, and liberal democracies do not even comprise a 50% of those nation-states.
Liberal hegemony
This is just an attempt to remake the world in America’s image and has several components: to spread liberal democracy across the planet, to integrate more countries into the open international economy and into international institutions. In theory, this would be extremely beneficial, since it would eliminate significant human rights violations (here the author assumes that liberal democracies do not engage in great human rights violations), it would make for a peaceful world (following the democratic peace theory) and it would eliminate the threat of foreign support to those who want to overthrow liberal democracy at home.
Why did the US pursue liberal hegemony?
After the Cold War, a moment of unipolarity made it possible, says Mearsheimer, for the US to ignore balance of power politics and pursue a liberal foreign policy. To this we need to add that the US is a liberal country, which oftentimes thinks itself as exceptional. This clearly prompted the US to try to remake the world into its image.
In this part of the book, Mearsheimer shows different failures of the US foreign policy. The first one is the Bush Doctrine and the Greater Middle East, which was a plan to turn the Middle East into a sea of democracies. The result was a total disaster. The second example is the awful relations between the US and Russia and the Ukraine crisis, which were the result of NATO’s expansion. Thirdly, Mearsheimer criticizes the way the US has engaged with China, helping it grow quicker while naively thinking that it would eventually become a liberal democracy.
Why did liberal hegemony fail?
The reason is that the power of nationalism and realism always overrun liberalism; in words of Mearsheimer: “the idea that the US can go around the world trying to establish democracies and doing social engineering is a prescription for trouble”. Countries will resist to foreign interference. Also, in large parts of the world, people prefer security before liberal democracy, even if that security has to be provided by a soft authoritarianism.
Liberal hegemony is finished, because the world is no longer a unipolar place. Now the US needs to worry about other powers.
A critique of his theory
Although Mearsheimer’s thesis seems solid, several critiques have been formulated; most of these are directed toward issues that contradict some of Mearsheimer’s arguments and assumptions and that have been left unaddressed.
1) In his introduction, Mearsheimer argues that individuals cannot reach an agreement over first principles. I believe that is an over-statement, since some values tend to be appreciated in most societies. Some examples would be the value of life, the importance of the family for the continuation of society and the education of the upcoming generations, the importance of truth and honesty, and many others.
2) When he describes the US foreign policy since the 1990s as liberal hegemony, Mearsheimer chooses to ignore some evident exceptions, such as the alliance with Saudi Arabia and other authoritarian regimes which do not respect the most basic human rights.
3) Many of the failures of the US foreign policy since the 1990s do not actually seem to derive from the liberal policies themselves, but from the failure of properly implementing them. That is, those failures happened because the US deviated from its liberal foreign policy. A clear example is what happened in Iraq: although the intervention was publicly backed by a liberal rhetoric, many doubt that Washington was truly committed to bring stability and development to Iraq. A commonly pointed example is that the only Ministry effectively protected was the Oil Ministry. The rest were abandoned to the looters. A true liberal policy would have sought to restore the education and health systems, state institutions and infrastructure, which never really happened. So blaming the failure to the liberal policy might not be adequate.
4) Although Mearsheimer proves the urge to intervene that comes with liberal hegemony, he doesn’t show how a hegemon following realist principles would restrain itself and intervene in fewer occasions and with moderation. The necessity to protect human rights would simply become a willingness to protect vital interests, which serves as an excuse for any type of intervention (unlike human rights, even if they have sometimes been the origin of a disastrous intervention).
As a final thought, this book suggests a clear alternative to the mainstream views of most of today’s foreign policy, especially in Western Europe and in the United States. Even if we disagree with some (or most) of its tenets, it is nevertheless helpful in understanding many of the current dynamics, particularly in relation to the everlasting tension between nationalism and universalism. We might even need to rethink our foreign policies and instead of blindly praising liberalism, we should accept that sometimes, liberalism isn’t able to solve every problem that we face.
![Intervención de Almagro en la inauguración de la 49ª Asamblea General de la OEA, en Medellín (Colombia) en junio de 2019 [OEA] Intervención de Almagro en la inauguración de la 49ª Asamblea General de la OEA, en Medellín (Colombia) en junio de 2019 [OEA]](/documents/10174/16849987/reeleccion-almagro-blog.jpg)
▲ Intervención de Almagro en la inauguración de la 49ª Asamblea General de la OEA, en Medellín (Colombia) en junio de 2019 [OEA]
COMENTARIO / Ignacio Yárnoz
En la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Medellín el pasado mes de junio se pudieron constatar las tensiones y la división que actualmente existen en el seno de este organismo internacional. En primer lugar, esas discrepancias fueron evidentes en la cuestión la cuestión venezolana, asunto que protagonizó la reunión con la presentación de informes de migraciones, críticas al régimen bolivariano y la presencia de la delegación venezolana representando al Gobierno de Guaidó encabezada por el embajador Gustavo Tarre.
Estos hechos fueron acogidos con el rechazo de gran parte de los países caribeños, quienes abandonaron la sala en la presentación de los informes y declararon su negativa a cumplir cualquier resolución de la OEA en la que la delegación de Venezuela votara a favor. Y es que, en opinión de los países caribeños, Venezuela formalmente abandonó la organización el mes de marzo y la presencia de la delegación de Guaidó como legítima representante de Venezuela contraviene el Derecho Internacional y los principios de la Carta de la OEA, dado que representa a un Gobierno sin control efectivo del territorio ni legitimidad legal. Pero los países del Caricom no fueron los únicos en expresar su protesta, la delegación de Uruguay también abandonó la sala y la de México manifestó su desagrado por la presencia opositora venezolana como delegación de pleno derecho.
La controversia, sin embargo, no solo dejaba ver las discrepancias sobre el modo de afrontar la crisis venezolana, sino que también reflejaba otra realidad de fondo, y es que la candidatura de Luis Almagro para ser reelegido como secretario general de la organización pende de un hilo.
El mes de diciembre del pasado año, el uruguayo Almagro anunció formalmente que, a petición de Colombia y Estados Unidos, había decidido presentarse a la reelección con la seguridad de tener los votos necesarios. Desde entonces, sin embargo, el paisaje de la reelección se ha oscurecido. La votación tendrá lugar el primer semestre del año 2020 y para conseguir ser reelegido Almagro necesita al menos 18 votos de los 35 países de la OEA (si incluimos a Cuba, aunque no participe activamente).
Variables
El futuro de Almagro, que llegó al cargo en mayo de 2015, depende de varios factores que se irán desarrollando este año. Principalmente, las elecciones generales de Argentina, Canadá, Uruguay y Bolivia, que se celebrarán entre octubre y noviembre. Sin embargo, existen otras variables que también pueden afectar a su reelección, como el apoyo que obtenga de los países del Grupo de Lima o la posible división entre los miembros del Caricom al respecto. A continuación, revisaremos uno a uno estos supuestos.
En el caso de las elecciones de Bolivia, Almagro ya ha jugado sus cartas y ha sido acusado de haber utilizado una doble vara de medir al criticar duramente el régimen de Maduro, pero después no mostrarse crítico con la posibilidad de reelección de Evo Morales por tercera vez. Dicha reelección supuestamente no es legal según la Constitución boliviana y fue vetada por la población en un referéndum, pero el presidente Evo Morales ha hecho caso omiso bajo pretexto de que impedirle ser candidato de nuevo va contra los derechos humanos, argumentación luego avalada por la Corte Suprema de Bolivia. La Secretaría General de la OEA, pese a no estar de acuerdo con el “derecho a ser reelegido”, no elevó ninguna crítica ni se posicionó en contra de dicha elección supuestamente debido al posible voto de Bolivia a favor de Almagro, algo que podría pasar si Evo Morales sale finalmente reelegido pero que no es completamente seguro tampoco. Sin embargo, de no ser así, ya se ha granjeado la animadversión de los candidatos de la oposición como Carlos Mesa u Óscar Ortiz y del jefe opositor Samuel Doria Medina quienes de salir elegidos no votarían a favor de él.
Respecto a Guatemala, la primera vuelta de las elecciones presidenciales dio la victoria a Sandra Torres (22,08% de los votos) y a Alejandro Giammattei (12.06% de los votos), quienes el domingo 11 de agosto se enfrentarán en la segunda vuelta. En el caso de que Torres saliera elegida, tal vez alinee su postura con la de México adoptando una política menos injerencista respecto a Venezuela y por tanto en contra de Almagro. En el caso de la victoria de Giammattei, político de centro-derecha, es probable que alinee sus posiciones con Almagro y que vote a favor de él. Guatemala siempre ha estado alineado con las posturas de EEUU, por lo que es dudoso que el país vote contra una candidatura apoyada por Washington, aunque no imposible.
En cuanto a Argentina y Canadá, la posición dependerá de si el candidato vencedor en sus respectivas elecciones es conservador o progresista. Incluso en el caso de Canadá está abierta la posibilidad de un rechazo de Almagro independientemente de la orientación política del nuevo Gobierno, ya que si bien Canadá ha sido crítico con el régimen de Maduro, también ha criticado la organización interna de la OEA bajo el mando del actual secretario general. Por lo que afecta a Argentina, sí existe una clara diferencia entre los candidatos presidenciales: mientras Mauricio Macri representaría la continuidad en el apoyo a Almagro, la fórmula Alberto Fernández–Cristina Kirchner supondría claramente un rechazo.
Uruguay representa un caso curioso de cómo afecta la política interna y los juegos políticos entre miembros incluso del mismo partido. No debemos olvidar que Luis Almagro fue ministro en el Gobierno de Pepe Mujica y que su primera candidatura a secretario general fue presentada por Uruguay. Sin embargo, dada la división en la formación política a la que pertenecía, Frente Amplio, se ganó algunos enemigos como los del actual gobierno de Tabaré Vázquez. Es por eso que Uruguay ha sido tan crítico con Luis Almagro pese a ser un compatriota y compañero de partido. Sin embargo, no debemos dudar que también tendrá sus amistades en el partido que hagan cambiar la postura de Uruguay. De ser así, no importaría el candidato que salga elegido (Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional o Daniel Martínez por el Frente Amplio) que Almagro tendría asegurado el voto: el de la derecha del Partido Nacional al tener unas tesis más críticas con Maduro (de hecho, reconocieron como partido al Gobierno de Guaidó y criticaron la neutralidad de Uruguay), o el de la izquierda del Frente Amplio por los contactos que Almagro pueda tener, aunque esto último sea aún una hipótesis dado que el ala más extrema del partido es la que aún tiene la mayoría de los votos dentro del Frente Amplio.
Otro aspirante
No obstante, las opciones de Almagro para la reelección podrían verse frustradas si presenta su candidatura otro aspirante que pudiera ganarse la simpatía del Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 e integrado por una docena de países de América para coordinar su estrategia en relación a Venezuela. Perú suena como el que posiblemente presente un candidato: Hugo de Zela, un diplomático peruano con 42 años de carrera que en abril fue nombrado embajador de Perú en Washington y que ha jugado un papel muy relevante dentro del Grupo de Lima como coordinador. Además, De Zela conoce la estructura de la OEA dado que ha ejercido como jefe de gabinete de la Secretaría General en dos ocasiones: primero, entre 1989 y 1994, cuando el titular del organismo era el brasileño Joao Clemente Baena Soares; y luego entre 2011 y 2015, con el chileno José Miguel Insulza. Este candidato, aparte de su amplia experiencia política, tiene como baza el hecho de haber sido coordinador del Grupo de Lima, lo que podría dar garantías acerca de la colaboración entre ese grupo y la OEA sobre la cuestión venezolana.
Si De Zela decidiera presentarse, el Grupo de Lima podría romperse y dividir sus votos, lo que podría favorecer a los intereses de los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que suelen votar en bloque y que se han mostrado descontentos con la gestión de Almagro sobre la crisis venezolana. De hecho, el Caricom ya está pensando en presentar un candidato que tenga en cuenta los intereses de esos países, principalmente el cambio climático. Los nombres que suenan entre los miembros del Caricom son el embajador ante la OEA de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, o la representante de Barbados ante la ONU, Liz Thompson.
Sin embargo, queda una esperanza en la comunidad del Caricom para Almagro. Santa Lucía, Haití, Jamaica y las Bahamas rompieron filas en el momento de votar la admisión del embajador Gustavo Tarre nombrado por el Gobierno de Guaidó para representar a Venezuela ante la OEA (aunque técnicamente lo que apoyaron es que fuera designado como “representante permanente designado de la Asamblea Nacional, en espera de nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno elegido democráticamente”). Estos cuatro países, aunque con una posición más moderada que la del Grupo de Lima, se unieron a su posición aceptando la designación de dicho representante con el matiz anteriormente mencionado. Esta es la tercera ocasión en lo que va del año que han roto filas en Caricom en el tema venezolano. Esto podría dar al secretario general una baza con la que poder jugar para lograr el apoyo de alguno de estos cuatro países, aunque necesitará de hábiles técnicas de negociación y dar algo a cambio a estos países, ya sean puestos en la secretaría general o bien beneficios en nuevos programas y becas de desarrollo integral o cambio climático, por ejemplo.
En conclusión, en el mejor escenario posible para Almagro y suponiendo que ningún país del Grupo de Lima presentara un candidato alternativo, la candidatura a la reelección del actual secretario general contaría con 12 votos asegurados, 4 negociables de Santa Lucía, Jamaica, Haití y Bahamas y 5 pendientes de las elecciones (Guatemala, Canadá, Uruguay, Argentina y Bolivia). Está claro que votarán en contra México, gran parte del Caricom (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago) y Nicaragua. Además, debemos añadir el hecho de que cualquier candidatura puede ser presentada hasta 10 minutos antes de la Asamblea General extraordinaria, lo que da pie aún más a juegos políticos en la sombra y sorpresas de última hora. Como podemos ver, es una situación muy difícil para el secretario general y de seguro va a suponer más de un quebradero de cabeza en esta aritmética de votos por conseguir el puesto. Sin duda una pugna por el puesto que dará mucho de lo que hablar de aquí a febrero 2020.
[I. H. Daalder & James M. Lindsay, The Empty Throne. America’s Abdication of Global Leadership. Public Affairs. New York, 2018. 256 p.]
RESEÑA / Salvador Sánchez Tapia
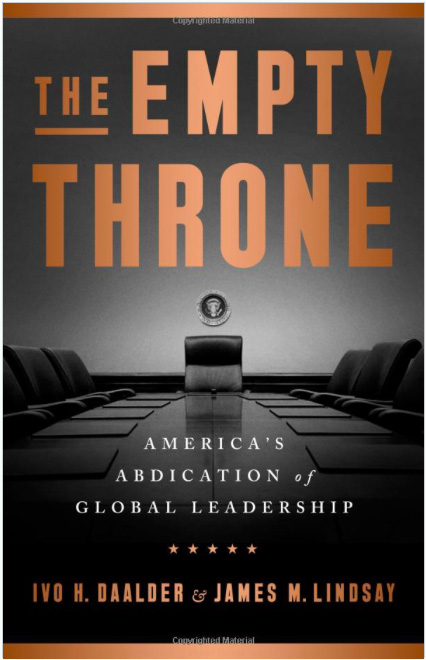 |
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017 ha desatado un importante caudal editorial que llega hasta hoy, y en el que numerosas plumas ponen en cuestión, en fondo y forma, al nuevo inquilino de la Casa Blanca desde ángulos diversos.
En este caso, dos autores del ámbito de los think tanks norteamericanos, próximos a Barack Obama –uno de ellos sirvió durante su presidencia como embajador de Estados Unidos en la OTAN– nos ofrecen una visión muy crítica del presidente Trump y de su gestión al frente del poder ejecutivo norteamericano. Con el sólido apoyo de numerosas citas, declaraciones y testimonios recogidos de los medios de comunicación, y en un lenguaje ágil y atractivo, componen el retrato de un presidente errático, ignorante –en un pasaje se resalta sin paliativos su “ignorancia en muchas cuestiones, su falta de disposición para aceptar consejos ajenos, su impulsividad, y su falta de capacidad de pensamiento crítico”–, arrogante e irresponsable.
Los autores de The Empty Throne sostienen que los hechos y palabras del presidente Trump muestran cómo ha roto con la línea tradicional de la política exterior estadounidense desde Franklin Delano Roosevelt, basada en el ejercicio de un liderazgo orientado a la seguridad colectiva, a la apertura de los mercados globales y a la promoción de la democracia, de los derechos humanos y del imperio de la ley, y que ha resultado muy beneficioso para Estados Unidos. Trump, argumentan, habría abdicado de ese liderazgo, abrazando en su lugar otra política puramente transaccional, hecha por un simple cálculo de interés.
Esta nueva forma de concebir la política internacional, basada en la lógica de la competición y el dominio, se justificaría desde la administración Trump con el argumento de que la antigua ha sido altamente perniciosa para Estados Unidos, pues ha propiciado que amigos y aliados hayan obtenido importantes ganancias a costa de la prosperidad norteamericana.
Parafraseando el lema de campaña de Trump America First, los autores aducen que esta nueva política resultará, más bien, en una America Alone, y que beneficiará en su lugar a China, asumiendo que será a ella a quien miren las naciones en busca de un nuevo líder.
Para apoyar su tesis, los autores hacen un repaso a la gestión de Donald Trump en el año y medio transcurrido entre su inauguración a comienzos de 2017 y la fecha de publicación del libro en 2018. En su argumentación revisan la gestión de los presidentes que la nación ha tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la comparan con la puesta en práctica por la administración Trump.
Una parte importante de la crítica va dirigida al controvertido estilo presidencial desplegado por Donald Trump, exhibido incluso desde antes de las elecciones, y que resulta evidente en hechos como el abandono de la etiqueta acostumbrada en el mundo de las relaciones internacionales, especialmente hiriente en sus relaciones con amigos y aliados; la falta de interés mostrada por coordinar con la administración Obama una transición ordenada, o la toma de ciertas decisiones en contra de su equipo de seguridad nacional o, incluso, sin consultar a sus miembros.
No reconocer estos hechos sería negar la evidencia y poner en cuestión la realidad inescapable de la desazón que a muchos produce esta nueva forma de tratar a naciones con las que Norteamérica comparte tantos intereses y valores, como las de la Unión Europea, u otras como Japón, Canadá o Australia, firmes aliados de Estados Unidos desde hace décadas. Cabe, sin embargo, hacer alguna crítica a los argumentos.
En primer lugar, y dejando de lado la falta de perspectiva temporal para hacer una valoración definitiva de la presidencia de Trump, los autores hacen una comparación entre el primer año y medio de mandato del actual presidente y los de todos sus predecesores desde el final de la Segunda Guerra Mundial para demostrar el retorno de Trump a la política del America First imperante hasta Roosevelt. Este contraste requiere ciertas matizaciones pues, sobre la base del común denominador de la estrategia de liderazgo internacional que todos los predecesores de Trump practicaron, el país experimentó en este tiempo momentos de mayor unilateralismo como el del primer mandato de George W. Bush, junto a otros de menor presencia global del país como, quizás, los de las presidencias de Eisenhower, Ford, Carter e, incluso, Obama.
En el caso de Obama, además, las diferencias de fondo con Trump no son tantas como parece. Ambos presidentes tratan de administrar, para mitigarla, la pérdida de poder relativo norteamericano motivada por los largos años de presencia militar en Oriente Medio y por el ascenso de China. No es que Trump considere que Estados Unidos deba abandonar las ideas de liderazgo global e interacción multinacional; de hecho, a la vez que se le acusa de dejar a su suerte a los aliados tradicionales, se le reprocha su aproximación, casi complicidad, con otros como Arabia Saudita e Israel. Más bien, lo que pretende es ejercer el liderazgo, pero, eso sí, dictando sus condiciones para que sean favorables a Estados Unidos. Del liderazgo inspiracional, al liderazgo por imposición.
La pregunta sería ¿es posible mantener un liderazgo en esas condiciones? Según los autores, no. De hecho, como consecuencia de esta “abdicación de liderazgo” norteamericano, ofrecen dos escenarios: el retorno a un mundo en el que ninguna nación lidere, o la irrupción de otra nación –China, evidentemente– que llenará el vacío creado por esa abdicación.
No consideran los autores una tercera opción: la de que los aliados tradicionales se adapten al nuevo estilo de liderazgo, aunque sea a disgusto, por necesidad, y en la confianza de que un día, la presidencia de Trump será historia. Esta idea sería consistente con la premisa expuesta en la obra, y con la cual coincidimos, de que el liderazgo norteamericano continúa siendo imprescindible, y con el propio reconocimiento que se hace al final de la misma, de que hay cierto fundamento en los agravios que Trump presenta y que la actitud del presidente está llevando a muchos de los amigos y aliados de Estados Unidos a reconsiderar sus gastos de defensa, a repensar las reglas del comercio internacional para hacerlas más digeribles para Norteamérica, y a adoptar un papel más activo en la resolución de los desafíos globales más importantes.
El tiempo dirá cuál de las tres opciones prevalecerá. Aún considerando los retos que implica el trato con el actual titular de la Casa Blanca, Estados Unidos continúa unido a sus socios y aliados tradicionales por una tupida red de intereses comunes y, sobre todo, valores compartidos que trascienden a las personas y que perdurarán por encima de ellas.
[Amil Saikal, Iran Rising: The survival and Future of the Islamic Republic. Princeton University Press. Princeton, 2019. 344 p.]
RESEÑA / Ignacio Urbasos Arbeloa
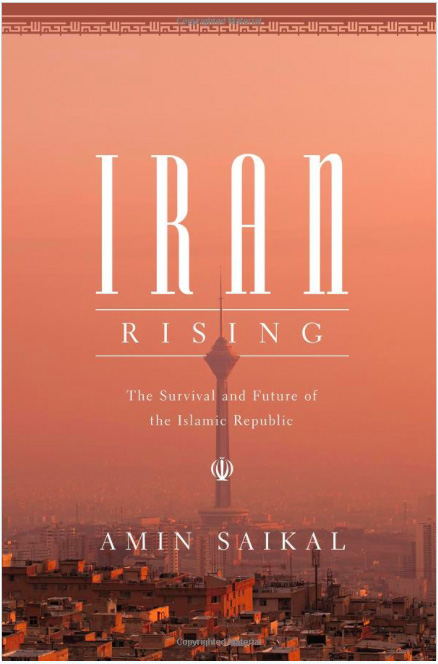 |
Desde su constitución en 1979 la República Islámica de Irán ha sido un actor conflictivo, aislado e incomprendido por la comunidad internacional y en mayor medida por sus vecinos regionales. Su origen, de carácter revolucionario y antagonista del modelo pro-occidental del Sha, cambió por completo la geopolítica de Oriente Medio y el papel de EEUU en la región. Tanto la Crisis de los Rehenes como la sangrienta Guerra contra el Irak de Saddam Hussein dejaron heridas muy profundas en las relaciones de Irán con el exterior. Más de 40 años después de la Revolución, el país sigue en una dinámica que imposibilita la normalización de sus relaciones internacionales, siempre bajo la amenaza de un conflicto armado o sanciones económicas. En este libro, Amin Saikal describe en profundidad la naturaleza ideológica y política del régimen de los Ayatolas con la intención de generar una mejor comprensión de las motivaciones y factores que explican su comportamiento.
En los primeros capítulos se desarrolla el concepto de gobernanza ideado por el Ayatola Imam Jomeini, conocido como Velayat-E Faqih o Gobernanza del Guardián del Islam. Un modelo defendido por una facción no mayoritaria de la revolución que logró imponerse por el carisma de su líder y la enorme represión sobre el resto de los grupos políticos. El sistema político resultante de la Revolución de 1978 trata de confluir las enseñanzas chiitas del Islam y un modelo representativo con instituciones como el Majlis (parlamento) o el Presidente que en cierta medida simula la democracia liberal occidental. Este modelo es único y nunca ha sido imitado a pesar de los esfuerzos de la República Islámica por exportarlo al resto del mundo musulmán.
En la práctica, el sistema ha demostrado someter la política iraní a la esquizofrenia, con una lucha constante entre el poder de los clérigos –Líder Supremo y Consejo de Guardianes– frente al poder ejecutivo y legislativo elegido por medio de elecciones. Esta tensión, denominada como Jihadi-Itjihadi (conservadurismo-flexibilidad) por el propio Jomeini, ha resultado ser un rotundo fracaso. La falta de claridad en las funciones que los grupos religiosos juegan en el sistema deriva en un poder ilimitado para reprimir y eliminar adversarios políticos, como el arresto domiciliario de Jatamí o Moussaoui demuestran. Esta lucha genera duplicidades a todos los niveles con la omnipresencia de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) en las fuerzas armadas, inteligencia, servicios sociales y empresas públicas. La falta de transparencia política genera corrupción e ineficiencias que lastran el desarrollo de una economía que no carece de capital humano y recursos naturales para prosperar.
En los capítulos 2 y 3 se trata la evolución del sistema tras el fallecimiento del líder Jomeini en 1988 y el fin de la guerra contra Irak. Este nuevo contexto permitió la entrada de nuevas ideas al debate político iraní. El polémico nombramiento del ultraconservador Alí Jamenei en 1989 como nuevo Líder Supremo supuso reforzar el autoritarismo y la rigidez del poder religioso, pero ahora sin el indiscutible liderazgo que ejercía Jomeini. La presidencia de Rafsanjani, un conservador pragmático, supuso el comienzo de una tendencia dentro de Irán que abogaba por normalizar las relaciones internacionales del país.
Sin embargo, fue Jatamí el que desde 1997 apostó por una reconversión del sistema hacia una democracia real que respetara los Derechos Humanos. Su apuesta personal por mejorar las relaciones con EEUU fracasó al encontrarse con una desconfianza desmesurada por parte de la Administración Bush. Ni tan siquiera la respuesta modélica de Irán a los atentados sobre las Torres Gemelas de Nueva York con una condena oficial al atentado y hasta un minuto de silencio respetado por 60.000 personas en Teherán el 13 de septiembre de 2001 fue suficiente para que G.W. Bush reconsiderara a Irán como parte del famoso Axis of Evil que constituía junto a Siria, Corea del Norte y Sudán. A pesar de lograr un crecimiento económico medio del 5% del PIB bajo su presidencia, la falta de reciprocidad por parte de la comunidad internacional generó una ruptura total entre el presidente reformista y la facción conservadora liderada por el Líder Supremo.
El periodo comprendido entre 2005 y 2013 estuvo marcado por la presidencia del ultraconservador Ahmadinejad, que terminó sin la confianza de Jamenei al fracasar en materia económica y llevar a Irán al borde del conflicto armado. Durante esta etapa el IRGC creció hasta dominar buena parte de los ministerios y el 70% del PIB de Irán. Su controvertida reelección en 2009 con acusaciones de fraude por parte de la oposición generó el movimiento verde, las mayores protestas desde 1979, que fueron duramente reprimidas.
La llegada de Rouhani en 2013 podría haber sido una ocasión histórica al alinear por primera vez desde 1988 la visión de un presidente moderado con la del Líder Supremo. Rouhani, un moderado pragmático, asumió el cargo con los objetivos de mejorar las condiciones de vida de los iraníes, reconciliar las relaciones con Occidente, incrementar los derechos de las minorías y relajar el control sobre la sociedad. En materia de política exterior, el Líder Supremo asumió la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear a sabiendas de que, en su ausencia, una mejora económica en Irán sería muy complicada. El JCPOA, aunque imperfecto, permitía acercar posturas entre Occidente e Irán. La llegada de Donald Trump hizo volar por los aires el acuerdo y con ello la sintonía entre el Líder Supremo Jamenei y Rouhani, que ahora afronta una creciente oposición conservadora al considerar su política exterior un fracaso.
Para el autor, es imprescindible comprender la batalla entre las instituciones electas y las instituciones religiosas. La política iraní funciona como un péndulo entre el dominio de las facciones conservadoras protegidas por los religiosos y las facciones reformistas aupadas por las elecciones. Si se ofrecen beneficios a los moderados reformistas cuando están en el poder, las opciones de generar un cambio político en Irán son mayores que si se trata con la misma dureza que a los conservadores, defiende Amin Saikal en el cuarto y quinto capítulo. Además, existe una correlación entre aquellos que conocen Occidente y los que no. Jamenei y Ahmadineyad, principales representantes de la línea dura jamás visitaron Europa o EEUU, mientras que Rouhani, Jatamí o Sharif dominan el inglés y la cultura occidental.
Con una población menor de 30 años que supone el 50% del total y una creciente modernización de la sociedad en Teherán, las demandas de reformas parecen imparables. Según Amin Saikal, una política intransigente con Irán cuando existe voluntad de apertura solo genera desconfianza y refuerza las posiciones más conservadoras. La política de Trump con Irán, concluye, demuestra la falta de conocimiento y comprensión de su sociedad y sistema político.
![Visa aérea de Dubái [Pixabay] Visa aérea de Dubái [Pixabay]](/documents/10174/16849987/emiratos-blog.jpg)
▲ Visa aérea de Dubái [Pixabay]
ENSAYO / Sebastián Bruzzone Martínez
I. ORIGEN Y FUNDACIÓN DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
En la antigüedad, el territorio era habitado por tribus árabes, nómadas agricultores, artesanos y comerciantes, acostumbradas a saquear barcos mercantes de potencias europeas que navegaban por sus costas. El Islam se asienta en la cultura local en el siglo VII d.C., y el Islam sunní en el siglo XI d.C. A partir de 1820, Reino Unido firma con los dirigentes o jeques de la zona un tratado de paz para poner fin a la piratería. En 1853, ambas partes firmaron otro acuerdo por el que Reino Unido establecía un protectorado militar en el territorio. Y en 1892, por las pretensiones de Rusia, Francia y Alemania, firmaron un tercer acuerdo que garantizaba el monopolio sobre el comercio y explotación únicamente para los británicos. La zona emiratí pasó de llamarse “Costa de los piratas” a “Estados de la Tregua” o “Trucial States” (los actuales siete Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bahréin).
Durante la Primera Guerra Mundial, los aeródromos y puertos del Golfo tomaron un importante papel en el desarrollo del conflicto en favor de Reino Unido. Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se creó la Liga de Estados Árabes (Liga Árabe), formada por aquellos que gozaban de cierta independencia colonial. La organización llamó la atención de los Estados de la Tregua.
En 1960, se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), siendo Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela sus fundadores y con sede en Viena, Austria. Los siete emiratos, que posteriormente formarían los Emiratos Árabes Unidos, se unieron en 1967.
En 1968, Reino Unido retira su fuerza militar de la región, y los Estados de la Tregua organizaron la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico, pero fracasó al independizarse Catar y Bahréin. En los años posteriores, se inicia la explotación de los enormes pozos petrolíferos descubiertos años atrás.
En 1971, seis Emiratos se independizaron del imperio británico: Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Ajmán, Umm al Qaywayn y Fujairah, formando la federación de los Emiratos Árabes Unidos, con un sistema legal basado en la constitución de 1971. Una vez consolidada, el 12 de junio se unieron a la Liga Árabe. El séptimo emirato, Ras Al-Khaimah se adhirió al año siguiente.
A partir de la crisis del petróleo de 1973, los Emiratos comenzaron a acumular una enorme riqueza, debido a que los miembros de la OPEP decidieron no exportar más petróleo a los países que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kipur. Actualmente, el 80-85% de la población de EAU es inmigrante. Emiratos Árabes Unidos pasó a ser el tercer productor de petróleo de Oriente Medio, tras Arabia Saudita y Libia.
II. SISTEMA POLÍTICO Y LEGAL
Por la constitución de 1971, los Emiratos Árabes Unidos se constituyen en una monarquía federal. Cada Estado es regido por su emir (título nobiliario de los jeques, Sheikh). Cada emirato, posee una gran autonomía política, legislativa, económica y judicial, teniendo cada uno sus consejos ejecutivos, siempre en correspondencia con el gobierno federal. No existen los partidos políticos. Las autoridades federales se componen de:
Consejo Supremo de la Federación o de Emires: es la suprema autoridad del Estado. Está compuesta por los gobernadores de los 7 Emiratos, o quienes los sustituyen en su ausencia. Cada Emirato tiene un voto en las deliberaciones. Establece la política general en las cuestiones confiadas a la Federación, y estudia y establece los objetivos e intereses de la misma.
Presidente y Vicepresidente de la Federación: elegidos por el Consejo Supremo entre sus miembros. El Presidente ejerce, en virtud de la Constitución, competencias importantes como la presidencia del Consejo Supremo; firma de leyes, decretos o resoluciones que ratifica y dicta el Consejo; nombramiento del Presidente del Consejo de Ministros y del Vicepresidente y ministros; aceptación de sus dimisiones o su suspensión de funciones a propuesta del Presidente del Consejo de Ministros. El Vicepresidente ejerce todas las atribuciones presidenciales en su ausencia.
Por tradición, no reconocida en la Constitución emiratí, el jeque de Abu Dhabi es el presidente del país, y el jeque de Dubái es el vicepresidente y Primer Ministro.
Así, actualmente, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, jeque de Abu Dhabi, es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos desde 2004; y Mohammed bin Rashid Al Maktoum, jeque de Dubái, es el Primer Ministro y vicepresidente desde 2006.
Consejo de ministros: compuesto por el Presidente del Consejo de Ministros, el Vicepresidente y los ministros. Es el órgano ejecutivo de la Federación. Supervisado por el Presidente y Consejo Supremo, su misión es gestionar los asuntos de interior y exterior, que sean de competencia de la Federación en virtud de la Constitución y leyes federales. Posee ciertas prerrogativas como hacer un seguimiento de la aplicación de la política general del Estado Federal en el interior y exterior; proponer proyectos de leyes federales y trasladarlos al Consejo Supremo de la Federación; supervisar la ejecución de las leyes y resoluciones federales, y la aplicación de tratados y convenios internacionales firmados por los Emiratos Árabes Unidos.
Asamblea Federal Nacional: lo que se asemejaría a un Congreso, pero es un órgano únicamente consultivo. Está compuesto por 40 miembros: veinte elegidos por los ciudadanos con derecho a voto, por sufragio censitario, de Emiratos Árabes Unidos a través de elección general, y la otra mitad por los gobernantes de cada Emirato. En diciembre de 2018, el presidente, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, emitió un decreto que contempla que el cincuenta por ciento de la Asamblea Federal Nacional (o FNC, por sus siglas en inglés) sea ocupado por mujeres, con intención de “empoderar aún más a las mujeres emiratíes y reforzar sus contribuciones al desarrollo del país”. Está distribuido con escaños: Abu Dhabi (8); Dubái (8); Sharjah (6); Ras Al Khaimah (6); Ajmán (4); Umm Al Quwayn (4); y Fujairah (4). A él se elevan los proyectos de ley federales y financieros antes de ser presentados al Presidente de la Federación a fin de que los someta al Consejo Supremo para su ratificación. También, le compete al Gobierno notificar a la Asamblea los pactos y tratados internacionales. La Asamblea estudia y realiza recomendaciones respecto a temas de carácter público.
La Administración de Justicia Federal: el sistema judicial de Emiratos Árabes Unidos está basado en la ley Sharia o ley islámica. El artículo 94 de la Constitución establece que la justicia es la base del Gobierno y reafirma la independencia del poder judicial, estipulando que no existe autoridad ninguna por encima de los jueces, salvo la ley y su propia conciencia en el ejercicio de sus funciones. El sistema de justicia federal se compone de tribunales de primera instancia y tribunales y de apelación (de lo civil, penal, comercial, contencioso-administrativo…)
También, existe un Tribunal Supremo Federal, constituido por un presidente y jueces vocales, con competencias como estudiar la constitucionalidad de las leyes federales y los actos inconstitucionales.
Además, La Administración de Justicia local entenderá de todos aquellos casos judiciales que no competan a la Administración federal. Cuenta con tres niveles: primera instancia, de apelación y casación.
La Constitución prevé la existencia de un Fiscal General, que preside la Fiscalía Pública Federal, encargada de presentar pliegos de cargo en delitos cometidos con arreglo a las disposiciones del Código y Procedimiento penal de la Federación.
Para promover el entendimiento entre administraciones federal y local, desde 2007 se ha constituido un Consejo de Coordinación Judicial, presidido por el Ministro de Justicia y compuesto por presidentes y directores de los órganos judiciales del Estado. [1]
Es importante saber que la Constitución de la Federación posee garantías de refuerzo y protección de los derechos humanos en su capítulo III de las libertades, los derechos y obligaciones públicas, como el principio de igualdad en razón de extracción, lugar de nacimiento, creencia religiosa o posición social, aunque no menciona género, y justicia social (art. 25); la libertad de los ciudadanos (art. 26); la libertad de opinión y garantía de los medios para expresarla (art. 30); libertad de circulación y de residencia (art. 29); libertad religiosa (art.32); derecho a la privacidad (art. 31 y 36); derechos de la familia (art. 15); derecho a previsión social y a la seguridad social (art. 16); derecho a la educación (art. 17); derecho a la atención sanitaria (art. 19); derecho al trabajo (art. 20); derecho de asociación y de constitución de asociaciones (art. 33); derecho a la propiedad (art. 21); y derecho de queja y derecho a litigar ante los tribunales (art. 41).[2]
A simple vista, parece que estos derechos y garantías que recoge la Constitución emiratí de 1971 son semejantes a los que recogería una Constitución europea y occidental normal. Sin embargo, son matizables y no tan efectivos en la práctica. Por un lado, porque la mayoría de ellos incluyen remisiones a la ley concreta y aplicable, diciendo “…en los límites que marca la ley; en conformidad con las disposiciones que marca la ley; o en los casos en que así lo disponga la ley”. De esta forma, el legislador se encargará de que estos derechos sean consecuentes y compatibles con la Ley Sharia o islámica, o con los intereses políticos, en su caso.
Por otro lado, estos derechos y garantías protegen de manera completa a los ciudadanos emiratíes, nacionales. Teniendo en cuenta, que el 80-85% de la población es extranjera, se estaría protegiendo de forma íntegramente constitucional a un 15% de la población total del Estado. Por la Ley Federal Nº28/2005 relativa al estatuto personal, la ley se aplica a todos los ciudadanos del Estado de los Emiratos Árabes Unidos siempre que no existan, para los no musulmanes de entre ellos, disposiciones especiales específicas para su confesión o religión. Igualmente, se aplican sus disposiciones a los no nacionales cuando no estén obligados a cumplir la legislación de su propio país.
Entre salvaguardias jurídicas destacan el Código Penal Federal (Ley Nº3/1987); el Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 35/1992); Ley Federal sobre la regulación de las instituciones de reforma penitenciaria (Nº43/1992); Ley Federal sobre regulación de las relaciones laborales (Nº8/1980); Ley Federal relativa a la lucha contra la trata de personas (Nº 51/2006); Ley Federal relativa al estatuto personal (Nº28/2005); Ley Federal relativa a los menores delincuentes y carentes de hogar (Nº9/1976); Ley Federal sobre publicaciones y edición (Nº15/1980); Ley Federal sobre regulación de órganos humanos (Nº15/1993); Ley Federal relativa a las asociaciones declaradas de interés público (Nº2/2008); Ley Federal sobre previsión social (Nº2/2001); Ley Federal sobre pensiones y seguros sociales (Nº7/1999); Ley Federal de protección y desarrollo del medio ambiente (Nº24/1999); y Ley Federal relativa a los derechos de las personas con necesidades especiales (Nº29/2006).
El servicio militar de 9 meses es obligatorio para los hombres universitarios entre 18 y 30 años, y de dos años para los que no tienen estudios superiores. Para las mujeres es opcional y sometido al acuerdo de su tutor. Aunque el país no es miembro de la OTAN, los Emiratos han decidido unirse a la coalición Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI), y prestar auxilio armamentístico en la Guerra contra el Estado Islámico.
En cuanto a las garantías de los tratados internacionales y la cooperación internacional, los Emiratos Árabes Unidos han realizado un gran esfuerzo por incluir en su Constitución leyes y principios amparados por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo miembro de la ONU y adhiriéndose a sus tratados: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1974), Convención de Derechos del Niño (1997), Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2007), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (2004); Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2006), entre otros.
También han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Carta Árabe de Derechos Humanos, y convenios de organización del Trabajo. Es miembro de la OMS, OIT, FAO, UNESCO, UNICEF, OMPI, Banco Mundial y FMI. También, están vinculados por acuerdos de cooperación con más de 28 organizaciones internacionales de las Naciones Unidas llevando a cabo tareas de asesoramiento y de carácter técnico y ministerial.
Son miembros de la Liga Árabe y de la Organización de la Conferencia Islámica, reforzando y promoviendo la labor árabe en sus actividades y programas regionales.
La policía emiratí mantiene el orden público y la seguridad del Estado. El Ministerio del Interior pone los derechos humanos al frente de sus prioridades, centrándose en la justicia, igualdad, imparcialidad y protección. Los integrantes del cuerpo policial deben comprometerse a cumplir 33 normas conducta antes de tomar posesión de su puesto. El Ministerio del Interior ofrece dependencias administrativas al ciudadano para supervisar la actividad policial y adoptar las medidas necesarias. Sin embargo, existe una cierta desconfianza de los extranjeros hacia la policía. La mayor parte de denuncias proviene de ciudadanos emiratíes.
El Ministerio del Interior debe proporcionar a las misiones diplomáticas y consulares listas que incluyan datos sobre sus nacionales internados en instituciones penitenciarias.
III. SISTEMA SOCIAL
El gobierno emiratí ha promovido sociedades civiles e instituciones nacionales como la asociación de los Emiratos para los Derechos Humanos (en virtud de la Ley Federal Nº 6/1974), la Federación General de las Mujeres, Asociación de Juristas, Asociación de Sociólogos, Asociación de Periodistas, Dirección General de Protección de los Derechos Humanos adscrita a la Jefatura General de la Policía de Dubái, Fundación Benéfica de Dubái para la Atención a la Mujer y el Niño, Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, centro de Apoyo Social de la Dirección General de la Policía de Abu Dhabi, Institución Zayed de Obras Benéficas, Media Luna Roja de los Emiratos, Institución de Desarrollo Familiar, y la Fundación Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Obras Benéficas y Humanitarias, o el Fondo para el Matrimonio, entre muchas otras.
Es importante destacar que el desarrollo de la participación política está siguiendo un proceso progresivo. Hasta la fecha, existen unas elecciones completas y generales para designar a la mitad de los miembros de la Asamblea Federal Nacional, con sufragio censitario, para ciudadanos emiratíes y mediante una publicación de listas.
También, la importancia de la mujer en la sociedad emiratí está creciendo gracias a las medidas legislativas y legales adoptadas por el gobierno para potenciar el papel de la mujer, mediante la membresía del Comité de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social, que permitan otorgar oportunidades a la mujer que participe de forma activa en el desarrollo sostenible, y la integración de la mujer en sectores gubernamentales y privado-empresarial (siendo mujeres el 22,5% de la Asamblea, 2006; se espera que a partir de 2019 sea el 50% por decreto)[3], y promoviendo el alfabetismo femenino hasta igualarlo con el masculino. Sin embargo, a pesar de ser signatarios de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la práctica sufren discriminaciones en los trámites matrimoniales y de divorcio. Afortunadamente, se abolió la legislación emiratí que preveía el maltrato de las mujeres e hijos menores por parte del marido o padre siempre que la agresión no excediera los límites admitidos por la ley islámica. También, una vez contraído matrimonio, las mujeres deben prestar obediencia a sus maridos y ser autorizadas por ellos para ocupar un puesto laboral. Asimismo, está prohibida, bajo penas de cárcel, la convivencia entre hombres y mujeres no casados, y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La poligamia está presente incluso en la familia real.
Como en el resto de los países árabes, la homosexualidad está considerada un delito grave y castigada con multas, prisión y deportación en el caso de extranjeros, aunque su aplicación es muy escasa.
Los medios de comunicación juegan un rol importante en la sociedad emiratí. Están supervisados por el Consejo Nacional de Medios de Comunicación, que actúa en gran medida como órgano censor. Han alcanzado un alto nivel técnico y profesional en el sector periodístico, acogiendo en la Dubai Media City a más de mil empresas especializadas. Sin embargo, el periodismo está controlado mediante la Ley Federal sobre Prensa y Publicaciones de 1980, y Carta de Honor y la Moral de la Profesión Periodística, que han firmado los jefes de redacción. Por ejemplo, algunas noticias que pueden ser desfavorables para el Islam o el gobierno nunca serían publicadas en los periódicos nacionales, pero sí en los extranjeros (caso de Haya de Jordania). Desde 2007, mediante un decreto del Consejo de Ministros, estaba prohibido el encarcelamiento de periodistas en caso de que cometiesen errores durante el ejercicio de sus funciones profesionales. Sin embargo, dejó de aplicarse con la entrada en vigor de la Ley contra cibercriminalidad adoptada en 2012.
El gobierno se está esforzando en cumplir una mejora en las condiciones de trabajo, pues los Emiratos Árabes Unidos tienen la convicción de que el ser humano tiene derecho a disfrutar de condiciones de vida adecuadas (vivienda, horarios, medios, tribunales laborales, seguro médico, garantías protectoras en conflictos laborales a nivel cooperativo internacional…) Sin embargo, sigue vigente el sistema “Sponsor” o “Kafala”, mediante el cual un empleador ejerce el patrocinio de sus empleados. Así, existen casos en los que el sponsor retiene los pasaportes de sus empleados durante la vigencia del contrato, lo cual es ilegal, pero nunca han sido investigados y castigados por el gobierno (caso del proyecto de construcción de Saadiyat Island), a pesar de ser firmante de convenios sobre Trabajo de la ONU.
El último Informe sobre Desarrollo Humano correspondiente al año 2018, posiciona a los Emiratos Árabes Unidos en el puesto 34º de un total de 189 países. España está en el puesto 26º. El Estado ha asegurado la educación gratuita y de calidad hasta la etapa universitaria de todos los ciudadanos emiratíes, y la integración de las personas discapacitadas. Los centros universitarios y de educación superior han sido positivamente fomentados por el gobierno, como la Universidad de Emiratos Árabes Unidos, la Universidad de Zayed, o la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. La atención sanitaria ha mejorado considerablemente con la construcción de hospitales y clínicas, descendiendo las tasas de mortalidad y aumentando la esperanza de vida, situándose en 77.6 años (2016). El Estado destina dinero de las arcas públicas a la atención social de los sectores de población emiratí más desfavorecidos y a los mayores, viudas, huérfanos o discapacitados. También, ha procurado que los ciudadanos posean una vivienda digna, a través de instancias gubernamentales como el Ministerio de Obras Públicas, el Programa de Vivienda Zayed que ofrece préstamos hipotecarios sin intereses, Organismo de Préstamo Hipotecario de Abu Dhabi, la institución Mohammed bin Rashid para la vivienda que otorga préstamos, u el Organismo de Obras Públicas de Sharjah.
En cuanto a religión, aproximadamente el 75% de la población es de confesión musulmana. El Islam es la confesión oficial de los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno sigue una política tolerante hacia otras religiones, y prohíbe que los no musulmanes interfieran en la educación islámica. Está prohibida la evangelización de otras religiones, y la práctica de las mismas debe realizarse en los lugares autorizados para ello.
El 3 de febrero de 2019, como inicio del Año de la Tolerancia, el Papa Francisco fue recibido con los máximos honores en Abu Dhabi por el príncipe heredero Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el vicepresidente y emir de Dubái Mohammed bin Rashid al Maktoum, y Ahmed al Tayyeb, Gran Imán de la Universidad de Al-Azhar y principal referente teológico islámico, siendo la primera vez que la cabeza de la Iglesia Católica pisaba la Península Arábiga. Del mismo modo, el Papa ofició una misa multitudinaria en Zayed Sport City ante 150.000 personas, diciendo en su homilía: “seamos un oasis de paz”. El acontecimiento fue calificado por Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, como “un momento histórico para la libertad religiosa”.
Existen Proyectos para el desarrollo de regiones remotas, que buscan modernizar las infraestructuras y servicios de aquellas zonas del Estado más alejadas de los núcleos de población. También, en virtud de la Ley Federal Nº47/1992, fue creado el Fondo para el Matrimonio, cuyo objetivo es alentar el matrimonio entre ciudadanos y ciudadanas y promover la familia, que según el gobierno es la unidad básica y pilar fundamental de la sociedad, ofreciendo subsidios financieros a aquellos ciudadanos con recursos limitados a fin de ayudarles a afrontar los gastos de boda y contribuir a lograr la estabilidad familiar de la sociedad.
IV. ECONOMÍA
Desde 1973, los Emiratos Árabes Unidos han sufrido una enorme transformación y modernización gracias a la explotación del petróleo, que representó el 80% del PIB en aquella época. En los últimos años, con el conocimiento de que en menos de 40 años el petróleo se acabará, el gobierno ha diversificado su economía hacia los servicios financieros, el turismo, comercio, transporte y la infraestructura, haciendo que el petróleo y el gas constituyan solamente un 20% del PIB nacional.
Abu Dhabi cuenta con el 90% de las reservas de petróleo y gas, seguido de Dubái, y en pequeñas cantidades en Sharjah y Ras Al Khaimah. La política petrolera del país se lleva a cabo a través del Consejo Supremo del Petróleo y la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Las principales petroleras extranjeras operantes en el país son BP, Shell, ExxonMobil, Total, Petrofac o Partex, y la española CEPSA, de la cual el fondo soberano emiratí Mubadala es propietaria del 80% de la empresa.
La capacidad prestataria de las sociedades financieras se vio fuertemente afectada de forma negativa durante la crisis económica de 2008. La entrada de grandes capitales privados extranjeros se paralizó, al mismo tiempo que la inversión en los sectores de propiedad y construcción. La caída de los valores de propiedad forzó a restringir la liquidez. En 2009, las empresas locales buscaban acuerdos de moratoria con sus acreedores sobre una deuda de 26 billones de dólares. El gobierno de Abu Dhabi aportó un rescate de 5 billones para tranquilizar a los inversores internacionales.
El turismo y la infraestructura es un éxito para el país, especialmente en Dubái.[4] La construcción de atracciones turísticas de lujo como las Palm Islands y el Burj al-Arab, y el buen clima en la mayor parte del año, ha atraído a occidentales y personas de todo el mundo. Según el gobierno emiratí, la industria turística genera más dinero que el petróleo actualmente. Se están realizando grandes inversiones en energías renovables, sobre todo a través de Masdar, la empresa gubernamental, que tiene el proyecto Masdar City iniciado, la creación de una ciudad alimentada únicamente con energías renovables.
V. DINASTÍAS Y FAMILIAS REALES. LA DINASTÍA AL NAHYAN
Los Emiratos Árabes Unidos están formados por siete Emiratos y gobernados por seis familias:
Abu Dhabi: por la familia Al Nahyan (Casa Al Falahi)
Dubái: por la familia Al Maktum (Casa al Falasi)
Sharjah y Ras Al Khaimah: por la familia Al Qassimi
Ajman: por la familia Al Nuaimi
Umm Al Quwain: por la familia Al Mualla
Fujairah: por la familia Al Sharqi
Es importante conocer la terminología utilizada en el árbol genealógico de las familias reales emiratíes: “Sheikh” significa jeque, y un emir es título nobiliario que se les atribuye a los jeques. En la composición de los nombres, en primer lugar, se coloca el nombre propio del descendiente, seguido del infijo “bin” que significa “de”, más el nombre propio de su padre, y el apellido de la familia. El infijo es “bint” para las mujeres.
Por ejemplo: Sheikh Sultan bin Zayed Al Nahyan es el padre de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.
Es frecuente que se celebren matrimonios entre las familias gobernantes de los distintos Emiratos, entrelazando dinastías, pero siempre prevalecerá el apellido del marido sobre el de la mujer en el nombre de los hijos. Al contrario de las grandes monarquías europeas en las que el reinado se transmite de padres a hijos, en las familias emiratíes el poder se transmite primero entre hermanos, por nombramiento, y como segundo recurso, a los hijos. Estos puestos de poder deben ser ratificados por el Consejo Supremo.
La familia Al Nahyan de Abu Dhabi es una rama de la Casa Al Falahi. Ésta, es una casa real que pertenece a Bani Yas y está relacionada con la Casa Al Falasi a la que pertenece la familia Al Maktoum de Dubái. Se sabe que Bani Yas es una confederación tribal muy antigua de la región de Liwa Oasis. Existen pocos datos históricos sobre su origen exacto. La familia real Al Nahyan es increíblemente grande, ya que cada uno de los hermanos ha tenido varios hijos y con distintas mujeres. Los más importantes y recientes gobernadores de Abu Dhabi serían aquellos que han estado en el poder desde 1971, cuando los Emiratos Árabes Unidos se consolidaron como país, dejando de ser un Estado de la Tregua y protectorado británico. Son:
Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918-2004): fue gobernador de Abu Dhabi desde 1966 hasta su muerte. Colaboró cercanamente con el imperio británico para mantener la integridad del territorio frente a las pretensiones expansivas de Arabia Saudita. Se le considera el Padre de la Nación y fundador de los Emiratos Árabes Unidos, junto a su homólogo Rashid bin Saeed Al Maktoum de Dubái. Ambos se comprometieron a formar una Federación junto a otros gobernantes una vez se realizase la retirada militar británica. Fue el primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y fue reelegido cuatro veces: 1976, 1981, 1986 y 1991. Zayed se caracterizó por tener un carácter comprensivo, pacífico y de unión con los emiratos vecinos, caritativo en cuanto a donaciones, relativamente liberal y permisivo con los medios privados. Fue considerado uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes, con un patrimonio de veinte mil millones de dólares.
Murió a los 86 años y enterrado en la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi. Le sustituyó en el cargo su hijo primogénito Khalifa como gobernador y ratificado presidente de los Emiratos Árabes Unidos por el Consejo Supremo.
Tuvo seis mujeres: Hassa bint Mohammed bin Khalifa Al Nahyan, Sheikha bint Madhad Al Mashghouni, Fatima bint Mubarak Al Ketbi, Mouza bint Suhail bin Awaidah Al Khaili, Ayesha bint Ali Al Darmaki, Amna bint Salah bin Buduwa Al Darmaki, y Shamsa bint Mohammed bin Khalifa Al Nahyan; y treinta hijos, de los cuales algunos son los siguientes:
Khalifa bin Zayed Al Nahyan (1948-presente): hijo mayor del anterior, cuya madre es Hassa bint Mohammed bin Khalifa Al Nahyan, es el actual gobernador de Abu Dhabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Su esposa es Shamsa bint Suhail Al Mazrouei, con la que tiene ocho hijos. También ocupa otros cargos: Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas, presidente del Consejo Supremo del Petróleo, y presidente de la autoridad de inversiones de Abu Dhabi. Fue educado en la Real Academia Militar de Sandhurst de Reino Unido. Anteriormente, fue nombrado príncipe heredero de Abu Dhabi; Jefe del Departamento de Defensa de Abu Dhabi, que se convertiría en las Fuerzas Armadas de los Emiratos; Primer ministro, jefe del Gabinete de Abu Dhabi, Ministro de Defensa y Finanzas; segundo Viceprimer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dhabi. El Burj Khalifa de Dubái se llama así por él, ya que ingresó el dinero necesario para concluir su construcción. Intervino militarmente en Libia enviando a la Fuerza Aérea junto con la OTAN, y prometió el apoyo al levantamiento democrático en Bahréin en 2011.
Por una filtración de WikiLeaks, el embajador estadounidense lo califica como “personaje distante y poco carismático”. Ha sido criticado por su carácter derrochador (compra del yate Azzam, escándalo de la construcción del palacio y compra de territorios en las islas Seychelles, los Papeles de Panamá y la revelación de propiedades en Londres y empresas pantalla…)
En 2014, según la versión oficial, Khalifa sufrió un derrame cerebral y fue operado quirúrgicamente. Según el gobierno, se encuentra estable, pero prácticamente ha desaparecido de la imagen pública.
Mohammed bin Zayed Al Nahyan (1961-presente): hermano de Khalifa, pero cuya madre es Fatima bint Mubarak Al Ketbi. Es el príncipe heredero de Abu Dhabi, subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas, y encomendado para la ejecución de asuntos presidenciales, recepciones de dignatarios extranjeros y decisiones políticas debido al mal estado de salud del Presidente. También, como Khalifa, fue educado en la Real Academia Militar de Sandhurst. Ha sido Oficial de la Guardia Presidencial y piloto en la Fuerza Aérea. Está casado con Salama bint Hamdan Al Nahyan, y tiene nueve hijos.
Se ha caracterizado por su política exterior activista y en contra del extremismo islamista, y carácter caritativo (colaboración con la Bill and Melinda Gates Foundation para vacunas en Afganistán y Pakistán). Gobiernos internacionales como Francia, Singapur y Estados Unidos han invitado a Mohammed a distintos eventos y diálogos bilaterales. Incluso se ha reunido con el papa Francisco dos veces (Roma, 2016; Abu Dhabi, 2019), promoviendo el Año de la Tolerancia.
En materia económica, es el presidente del fondo soberano Mubadala y Jefe del Consejo de Abu Dhabi para el Desarrollo Económico. Ha aprobado proyectos billonarios de estimulación económica para la modernización del país en el sector energético e infraestructuras.
También, ha promovido el empoderamiento femenino, dando la bienvenida a una delegación de mujeres oficiales del Programa Militar y de Mantenimiento de la Paz para Mujeres Árabes, que se están preparando para las operaciones de Paz de las Naciones Unidas. Ha alentado la presencia de mujeres en los servicios públicos, y se ha comprometido a reunirse regularmente con las representantes femeninas de instituciones del país.
Sultan bin Zayed Al Nahyan (1955-presente): segundo hijo de Zayed. Él tiene seis hijos. Es hijo de Shamsa bint Mohammed bin Khalifa Al Nahyan. Fue educado en la escuela de Millfield y en la academia militar de Sandhurst como sus dos anteriores hermanos. Es el tercer viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos, miembro del Consejo Supremo del Petróleo y miembro de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi.
Hamdan bin Zayed Al Nahyan (1963-presente): quinto hijo de Zayed, cuya madre es Fatima bint Mubarak Al Ketbi. Está casado con Shamsa bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan. Fue educado en la Academia militar de Sandhurst. Ocupó el cargo de viceprimer ministro y ministro de Estado para Asuntos Exteriores hasta 2009. Actualmente, es el representante del emir en la región occidental de Abu Dhabi. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración de Empresas por la Universidad de Emiratos Árabes Unidos.
Nahyan bin Mubarak al Nahyan (1951-presente): hijo de Mubarak bin Mohammed Al Nahyan. Es el actual dirigente del Ministerio de la Tolerancia de Emiratos Árabes Unidos desde 2017. De 2016 a 2017, fue ministro de Cultura y Desarrollo del Conocimiento. También, dedicó años de su vida a la creación de centros de educación superior como la Universidad de Emiratos Árabes Unidos (1983-2013), Escuela Superior de Tecnología (1988-2013), y Universidad de Zayed (1998-2013). También, es el presidente de Warid Telecom International, una empresa de Telecomunicaciones, y el presidente del grupo bancario Abu Dhabi, Union National Bank y United Bank Limited, entre otras empresas.
Abdullah bin Zayed Al Nahyan (1972-presente): Noveno hijo de Zayed, cuya madre es Fatima bint Mubarak Al Ketbi. Está casado con Al Yazia bint Saif bin Mohammed Al Nahyan, con la que tiene cinco hijos. Ocupa el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos desde 2006. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Emiratos Árabes Unidos. Durante su mandato, los Emiratos han vivido una gran expansión en sus relaciones diplomáticas con países de América del Sur, Pacífico Sur, África y Asia, y una consolidación con los países occidentales. Es miembro del Consejo de Seguridad Nacional del país, Vicepresidente del Comité Permanente de Fronteras, Presidente del Consejo Nacional de Medios de Comunicación, Presidente de la Junta de Directores de la Fundación de los Emiratos para el Desarrollo de la Juventud, Vicepresidente de la Junta de Directores del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo y Miembro de la Junta del Colegio de Defensa Nacional. Fue ministro de Información y Cultura de 1997 a 2006, y presidente de Emirates Media Incorporated.
Mansour bin Zayed Al Nahyan (1970-presente): octavo hijo de Zayed, cuya madre es Fatima bint Mubarak Al Ketbi. Está casado con dos mujeres, Alia bint Mohammed bin Butti Al Hamed, y Manal bint Mohammed Al Maktoum, con las que tiene seis hijos en total. Ocupa los cargos de viceprimer ministro y Ministro de Asuntos Presidenciales de Emiratos Árabes Unidos desde 2009. Es presidente del Consejo Ministerial de Servicios, de la Autoridad de Inversiones de los Emiratos y de la Autoridad de Carreras de los Emiratos. Es miembro del Consejo Supremo del Petróleo y del Consejo de Inversiones de Abu Dhabi. Se educó en Santa Barbara Community College de Estados Unidos, y se licenció en Asuntos Internacionales por la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos. Preside el Centro Nacional de Documentación e Investigación y el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo. Fue presidente del First Gulf Bank hasta 2006.
Tiene una visión empresarial desarrollada. Es el propietario del equipo de fútbol inglés Manchester City, y co-propietario del New York City de la MLS, liga de fútbol profesional estadounidense. Es miembro de la junta directiva de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, tiene una participación del 32% en Virgin Galactic, una participación del 9’1% en Daimler, y es propietario de Abu Dhabi Media Investment Corporation, por la cual es propietario del periódico inglés The National.
Saif bin Zayed Al Nahyan (1968-presente): decimosegundo hijo de Zayed, cuya madre es Mouza bint Suhail Al Khaili. ocupa el cargo de viceprimer ministro desde 2009, y Ministro del Interior desde 2004. Su función es velar por la protección interior y seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos. Es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Emiratos Árabes Unidos. Fue Director General de la policía de Abu Dhabi en 1995, y subsecretario del Ministerio del Interior en 1997, hasta su nombramiento como ministro.
Hazza bin Zayed Al Nahyan (1965-presente): quinto hijo de Zayed, cuya madre es Fatima bint Mubarak Al Ketbi. Está casado con Mozah bint Mohammed bin Butti Al Hamed, con la que tiene cinco hijos. Ocupa el puesto de Ministro de la Seguridad Nacional de los Emiratos Árabes Unidos, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo del Emirato de Abu Dhabi y Presidente de la Autoridad de Identidad de los Emiratos.
Nasser bin Zayed Al Nahyan (1967-2008): hijo de Zayed, cuya madre es Amna bint Salah Al Badi. Fue presidente del Departamento de Planificación y Economía de Abu Dhabi, y fue oficial de la seguridad real. Según la versión oficial, murió a los 41 años cuando el helicóptero en el que viajaba con sus amigos se estrelló en las costas de Abu Dhabi. Fue enterrado en la mezquita Sheikh Sultan bin Zayed, y se declararon tres días de luto en todos los Emiratos Árabes Unidos.
Issa bin Zayed Al Nahyan (1970-presente): hijo de Zayed, cuya madre es Amna bint Salah Al Badi. Es un prestigioso promotor inmobiliario de la ciudad de Dubái, pero no ocupa ningún cargo político en el gobierno de Emiratos. Protagonizó un caso en el que, supuestamente, en un vídeo filtrado, él mismo torturaba a dos palestinos que eran sus socios comerciales. El juzgado emiratí declaró en sentencia firme que Issa era inocente por ser víctima de una conspiración y condenó a los palestinos a cinco años de privación de libertad por consumo de drogas, grabación, publicación y chantaje. Observadores internacionales criticaron duramente el sistema judicial emiratí y pidieron una revisión del código penal del país.
Desde mi punto de vista, y con la experiencia de haber vivido en el país, los Emiratos Árabes Unidos son un país muy desconocido para la juventud española y que tiene unas oportunidades profesionales increíbles por la demanda de trabajo extranjera, una calidad de vida muy alta a un precio asequible, pues los sueldos son bastante altos, y una Administración e instituciones fuertes y modernizadas. El choque cultural no es muy grande, pues el Estado se asegura de evadir situaciones de discriminación, a diferencia de otros países árabes. Puedo decir con total convicción que la tolerancia cultural es real. Sin embargo, los extranjeros deben tener en cuenta que no es un país occidental, y que se recomienda respetar las costumbres de la nación respecto a la vestimenta, lugares sacros y actuaciones en público, y conocer la Ley básica emiratí.
[1] Informe Nacional del Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas A/HRC/WG.6/3/ARE/1, 16 de septiembre de 2008.
[2] Constitución de los Emiratos Árabes Unidos de 1971.
[3] El Correo del Golfo: el 50% del Consejo Nacional Federal de EAU estará ocupado por mujeres.
[4] El Correo del Golfo: más de 8 millones de turistas visitaron Dubái en el primer semestre de 2018.

ESSAY / Jairo Císcar Ruiz [Spanish version]
In recent months, the open commercial hostilities between the United States of America and the People's Republic of China have taken over the main generalist headlines and specialized economic publications of the entire world. The so-called "commercial war" between these two superpowers is nothing but the successive escalation of the imposition of tariffs and special taxes on products and original manufacturing of the countries in conflict. This, in economic numbers, assumes that the US imposed in 2018 special tariffs on US $ 250 billion of imported Chinese products (of a total of US $ 539 billion), while China for its part imposed tariffs on 110 of the US $ 120 billion of North American import products. [1] These tariffs supposed for the American consumer and companies an increase of US $ 3 billion in additional taxes. This analysis wants, therefore, to explain and show the position and future of the European Union in this commercial war in a general way.
This small reminder of numbers illustrates the magnitude of the challenge to the world economy posed by this clash between the two economic locomotives of the world. It is not China who is paying the tariffs, as Trump said literally on May 9 during a meeting with journalists, [2] but the reality is much more complex, and obviously, as in the case of the inclusion of Huawei in the commercial blacklist ( and therefore the prohibition to acquire any item on American soil, neither hardware nor software, without prior agreement with the Administration), which may affect more than 1,200 North American companies and hundreds of millions of customers globally, according to BBC, [3] the economic war may soon begin to be a great drag on the global economy. On June 2, Pierre Moscovici, European Commissioner for Economic Affairs, predicted that if the confrontation continues, both China and the US could lose between 5 and 6 tenths of GDP, underlining in a special way that "protectionism is the main threat to growth worldwide”. [4]
As can be inferred from the words of Moscovici, the commercial war does not concern only the countries directly involved in it, but is closely followed by other actors in international politics, especially the European Union. The European Union is the largest single market in the world, this being one of the fundamental premises and pillars of the very existence of the EU. But it is not already focused on domestic trade, but is one of the major commercial powers of export and import, being one of the main voices that advocate healthy trade relations that are mutually beneficial for the different economic actors at a global level. regional. This opening to business means that 30% of EU GDP comes from foreign trade and makes it the main actor when doing import and export business. To illustrate briefly, according to the data of the European Commission [5] in the last year (May 2018-April 2019), the EU made imports worth € 2,022 billion (a growth of 7%) and exported 4% more, with a total of € 1,987 billion. The balance of trade is, therefore, in a negative balance of € 35 billion, which, due to the large volume of imports and exports and the nominal GDP of the EU (taking 18'8 trillion euros as data) is only 0.18% of the total GDP of the EU. The USA was the main place of export from the EU, while China was the first place of import. These data are revealing and interesting: an important part of the EU economy depends on the business with these two countries and a bad performance of its economy could weigh on the own of the member countries of the EU. Another fact that illustrates the importance of the EU in commercial matters is that of Foreign Direct Investment (FDI). In 2018, 52% of global FDI came from countries within the European Union and this received 38.5% of the total investment worldwide, being a leader in both indicators. Therefore, it can be said that the current trade war can pose a serious problem for the future European economy, but, as we will see later, the Union can emerge strengthened and even benefit from this situation if it manages to thrive between the difficulties, businesses and strategies. of the two countries. But let's see, first, the EU's relations with both the US and China.
The US-EU relationship has traditionally been (though with ups and downs) the strongest in the international sphere. The United States is the main ally in defense, politics, economy and diplomacy of the European Union and vice versa. The economic, political, cultural model is shared; as well as the main collective defense organization at world level, NATO. However, in the so-called transatlantic relationship, there have always been clashes, accentuated in recent times by the Obama Administration and habitual with Trump. With the current administration, not only have the EU been reproached within NATO (regarding the failure of member countries to invest the required budget, shared the criticism with the United Kingdom), but an outbreak of tariff warfare has started in all rule.
In barely two years it has gone from the negotiations of the TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), the announced 21st century trading base that finally failed in the last few bars of Obama in the White House, to the current situation of extreme protectionism in USA and EU response. Especially illustrative is the succession of events that have taken place in the last year: at the stroke of Twitter, in March 2018 the US unilaterally imposed global tariffs on steel (25%) and aluminum (10%) to protect American industry. [6] These tariffs not only affected China, they also inflicted great damage on companies in European countries such as Germany. It was also in the air to apply tariffs of 25% to vehicles of European origin. After a harsh climate of mutual reproach, on July 25, Jean Claude Juncker, president of the European Commission, announced with Trump an agreement to lower tariffs on agricultural products and services, and committing the US to review the imposition of metallurgical tariffs to the EU, as well as to support within the World Trade Organization the European proclamations for a reform of Intellectual Property laws, which China does not respect. [7] However, after the reiteration of the transatlantic friendship and Trump's announcement of "we are going towards zero tariffs”, [8] Europe was slapped with a dose of reality. On April 9 of this current year, Trump announced on Twitter the imposition of tariffs on the EU worth US $ 11,000 million for the support of the EU to Airbus (competition from the North American Boeing, Lockheed Martin ... ), completely burning the beginning of agreement stablished July of last year. The EU for its part threatened to impose tariffs of € 19 billion for US state support for Boeing. As can be seen, the EU, despite its traditional conciliatory role and many times subjugated to the US, has decided to counterattack and not allow more menaces by the American side. The last threat, in mid-July, goes against French wine (and due to the European mechanism, against all stocks of European origin, including Spanish). This threat has been described as "ridiculous", [9] since the US consumes more wine than it produces (it is the world's largest consumer) and therefore, the available supply could be quite diminished.
It is still early to see the real impact that the commercial war is having in the US, beyond the 7.4% drop in exports from the US to China [10] and the damage that consumers are suffering, but the Nobel Prize in Economics Robert Schiller, in an interview for CNBC [11] and the President of the World Trade Organization, Roberto Azevedo, for the BBC; They have already expressed their fears that if the situation and protectionist policies continue that way, we could face the biggest economic crisis since the end of the Second World War. It is difficult to elucidate what the future relationship between Europe and its main exporting partner, the United States, will be like. Everything indicates that the friction and elevation of the tone will continue if the American Administration does not decide to lower its rhetoric and acts against free trade with Europe. Finally, it must be clear (and with the intention of reducing the sometimes overly alarmist tone of the news) that between the threats (either by Twitter or spokespersons) on both sides and the effective imposition of tariffs (in the US after the announcement) of the Office of the US Trade Representative, in the EU through the approval of the 28) is a long way off, and do not confuse potential acts and facts. It is evident that despite the hardness of the tone, the negotiating teams from both sides of the Atlantic are still in contact and try to avoid as much as possible damaging actions for both.
On the other hand, the relationship between China and Europe is frankly different from the relationship with the US. The Belt and Road Initiative (BRI) (to which Italy has formally adhered) is the confirmation of China's commitment to be the next leader in the world economy. Through this initiative, President Xi Jinping aims to redistribute and streamline trade flows to and from China by land and sea. For this, the stability of South Asian countries such as Pakistan and Afghanistan is vital, as well as being able to control vital points of maritime traffic such as the Strait of Malacca or the South China Sea. The Asian "dragon" has an internal situation that favors its growth (6.6% of its GDP in 2018, being the worst data for 30 years is an overwhelming figure), since the relative efficiency of its authoritarian system and , especially, the great support of the State to companies boost their growth, as well as also have the largest reserves of foreign currency, especially dollars and euros, which allow great stability of the country's economy. The Chinese currency, the Renminbi, has been declared by the IMF as a world reserve currency, which is another indicator of the good health that is predicted for the Chinese economy in the future.
For the EU, China is a competitor, but also a strategic partner and a negotiating partner. [12] China is for the EU its main importing partner, totaling 20.2% of imports (€ 395 billion), and 10.5% of exports (€ 210 billion). The volume of imports is such that, although the vast majority arrive at the European continent by sea, there is a railway connection that, covered by the BRI, unites the entire Eurasian continent, from the manufacturing capital of China, Yiwu , and the last stop at the southern tip of Europe, Madrid. Despite the fact that part of what is imported continues to be "low- end" goods, that is, products of basic manufacture and cheap unit price, since the entry of China into the WTO, in December 2001, the concept of material produced in China has changed radically: the great abundance of rare earths in Chinese territory, together with the advance in its industrialization and investment in new technologies (in which China is a leader) have meant that we no longer think of China only as a producer of bazaars in China. dough; On the contrary, the majority of imports into the EU from China were high-end machinery and products, of high technology (especially telecommunications equipment and data processing).
In the aforementioned press release from the European Commission, China is warned to face the commitments made in the Kyoto Protocols and Paris Agreements regarding greenhouse gas emissions; and urges the Asian country to respect the dictates of the WTO, especially in terms of technology transfer, state subsidies and illicit practices such as dumping.
These aspects are vital for economic relations with China. At a time when most of the countries in the world signed or are part of the Paris Agreements for the reduction of greenhouse gas emissions, while the EU is making efforts to reduce its pollution (closing coal plants and mines; putting special taxes on energy obtained from non-renewable sources ...), China, which accounts for 30% of global emissions, increased its emissions by 3% in 2018. This, beyond the harmful effects for the climate, has industrial and economic benefits: while in Europe the industries are narrowing their profit margins due to the increase in energy prices; China, which feeds on coal, provides cheaper energy to its companies, which, without active restrictions, can produce more at a cheaper price. An example of how the climate affects economic relations with China is the recent announcement [13] of AcerlorMittal to reduce its total steel production in Europe by 3 million tons (over 44 million usual production) due to the high costs of electricity and to the increase in the importation of countries from outside the EU (especially China) that with excess production are lowering prices worldwide. This practice, named dumping, which is especially used in China, is to flood the market with an overproduction of a certain product (overproduction is paid with government subsidies) to lower prices. Until December 2018, in the last 3 years, the EU has had to impose more than 116 sanctions and anti-dumping measures against Chinese products. [14] This shows that, despite the attempts of the EU to negotiate in terms satisfactory to both, China does not comply with the stipulations of the agreements with the EU and the WTO. Especially thorny is the problem with the companies controlled by the government (the ban of 5G networks in Europe, controlled by Chinese suppliers, for security reasons), which have practically monopoly in the interior of the country, is being studied; and above all, the distorted reading of legality by the Chinese authorities, which try to use all possible mechanisms in their favor, making difficult or impeding the direct investment of foreign capital in their country, as well as imposing requirements (need to have Chinese partners, etc.) that hinder the international expansion of small and medium enterprises.
The greatest friction with the EU, however, is the forced transfer of technology to the Government, especially by strategic product companies such as hydrocarbons, pharmaceuticals and the automotive industry, [15] imposed by laws and as a conditio sine qua non companies can not land in the country. This creates a climate of unfair competition and direct attack on international trade laws. The direct investment of Chinese capital in critical industries and producers in the EU has provoked voices calling for greater control and even vetoes on these investments in certain areas for Defense and Security issues within the EU. The lack of protection of intellectual rights or patents are also important points of complaint by the EU, which aims to create through diplomacy and international organizations a favorable climate for the promotion of equal commercial relations between the two countries, as it is reflected in the various European guidelines and plans on the subject.
As we have seen, the commercial war is not limited only to the US and China, but third parties are suffering and even actively participating in it. Here the question arises. Can the EU benefit in any way and avoid a new crisis? Despite the pessimistic environment, the EU can obtain multiple benefits from this trade war if it manages to adequately maneuver and avoid as far as possible more tariff impositions against its products and keeps the market open. If the trade war continues and the positions of the US and China harden, the EU, as the main partner of both, could receive benefits thanks to a redistribution of the flow of trade. So, to avoid the loss due to tariffs, both China and the US could sell products with heavy taxes in the other country to the European market, but, especially, import products from Europe, as they have not imposed huge tariffs against EU products. If an agreement is reached with the US to eliminate or minimize tariffs, the EU would be faced with a huge niche market left by Chinese products banned or taxed in the US. The same in China, especially in the automotive sector, from which the EU could benefit by selling to the Chinese market. Alicia García-Herrero, of the Belgian think tank Bruegel), affirms that the benefit for Europe will only be possible if it does not lean towards any of the contenders and remains neutral on the economic level. [16] It also highlights, as the European Commission, that China must adopt measures to guarantee its reciprocity and market access, since the European Union continues to have greater volume of business and investments with the US, so the Chinese offer should be highly attractive to European producers as considering directing products to China instead of the US. The UN itself figures in US $ 70 billion the benefits that the EU could absorb thanks to the trade war. [17] Definitely, if the right measures are taken and the 28 draw an appropriate road map, the EU could benefit from this war, without forgetting that, as the EU itself advocates, coercive measures are not the solution to the trade problem, and hopes that, due to its ineffectiveness and damage to both consumers and producers, the tariff war will come to an end and, if differences persist, they will be elucidated in the WTO Appellate Body, or in the Permanent Court of Arbitration of the United Nations.
This commercial war is a highly complex and with different views issue. This analysis has tried to address a large part of the aspects, data and problems that the European Union faces in this commercial war. It has been analyzed generally in what the commercial war consists, as well as the relations between the EU, China and the USA. We are facing a gray future, with the possibility of multiple and rapid turns (especially from the US, as could be seen after Osaka's G20 summit, when Trump accept to sell some key components to Huawei, but not to remove the company from their blacklist) and from which, if the requirements and conditions set out above are met, the EU will definitely benefit, not only in the economic plan, but by staying together and making a common front, it will be an example of negotiation and economic freedom for the whole world.
REFERENCES
1. Thomas, D. (14-5-2019) ¿Quién pierde en la guerra comercial entre China y EEUU?. BBC. Recuperado de
2. Blake, A. (9-5-2019) Trump's rambling, deceptive Q&A with reporters, annotated. The Washington Post. Recuperado de
3. Huawei: US blacklist will harm billions of consumers (29-5-2019) BBC. Recuperado de
4. La UE alerta a China y EEUU: una guerra comercial les restaría 0,6 puntos del PIB. (3-6-2019) El Confidencial. Recuperado de
5. European Union Trade Statistics. (18-6-2019) European Comission. Recuperado de: http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/statistics/
6. Pozzi, S. (2-3-2018) Trump se reafirma en el proteccionismo elevando los aranceles de acero y aluminio importados. El País (corresponsal en New York) Recuperado de
7. Inchaurraga, I. G. (2013). China y el GATT (1986-1994): Causas y consecuencias del fracaso de una negociación. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi. pp. 204-230.
8. Tejero, M. (25-7-2018) Acuerdo UE-EEUU: “cero aranceles” en bienes industriales; más soja y gas licuado. El Confidencial. Recuperado de
9. Pardo,P. & Villaécija, R. (17-6-2019) Trump amenaza a vino español. El Mundo. Recuperado de
10. A quick guide to US-China Trade War (14-5-2019) BBC. Recuperado de
11. Rosenfeld, E. & Soong, M. (25-3-2018) Nobel-winner Robert Shiller warns of an ‘economic crisis’ from trade war threats. CNBC. Recuperado de
12. La UE revisa las relaciones con China y propone 10 acciones. (12-3-2019) Comisión Europea- Comunicado de Prensa.
13. Asturias se lleva el 23% del nuevo recorte de producción de Arcelor en la UE. (6-5-2019) 5 Días Recuperado de
14. Morales, R. (26-12-2018) EU incrementó 28,3% sus medidas antidumping en 3 años: OMC. El Economista México. Recuperado de
15. Alertan sobre la transferencia forzosa de tecnología al gobierno chino.(20-5-2019) Infobae. Recuperado de
16. García-Herrero, A.; Guardans, I. & Hamilton, C. (28-6-2018) Trade War Trinity: analysis of global consequences. Bruegel (conferencia). Recuperada de
17. La Unión Europea, la gran beneficiada de la guerra comercial entre China y EEUU. (4-2-2019) Noticias ONU . Recuperado de

ENSAYO / Jairo Císcar Ruiz [Versión en inglés]
En los últimos meses las abiertas hostilidades comerciales entre los Estados Unidos de América y la República Popular China han copado las principales cabeceras generalistas y publicaciones económicas especializadas del mundo entero. La denominada “guerra comercial” entre estas dos superpotencias no es sino la sucesiva escalada de imposición de aranceles y gravámenes especiales a productos y manufactura originales de los países enfrentados. Esto, en cifras económicas, supone que EEUU impuso en 2018 aranceles especiales sobre US$250.000 millones de productos chinos importados (de un total de US$539.000 millones), mientras que China por su parte impuso aranceles sobre 110 de los US$120.000 millones de productos de importación norteamericana [1]. Estos aranceles supusieron para el consumidor y empresas americanas un aumento de US$3.000 millones en impuestos adicionales. Este análisis quiere, por tanto, explicar y mostrar la posición y futuro de la Unión Europea en esta guerra comercial de una manera general.
Mediante este pequeño recordatorio de cifras, se ilustra la magnitud del desafío para la economía mundial que supone este choque entre las dos locomotoras económicas del mundo. No es China quién está pagando los aranceles, como dijo literalmente Trump el 9 de mayo durante un encuentro con periodistas [2], sino que la realidad es mucho más compleja, y, evidentemente, como en el caso de la inclusión de Huawei en la blacklist comercial (y por tanto la prohibición de adquirir cualquier elemento en suelo norteamericano, ya sea hardware o software, sin un acuerdo previo con la Administración), que puede afectar a más de 1.200 empresas norteamericanas y centenares de millones de clientes a nivel global según la BBC [3], la guerra económica pronto puede empezar a suponer un gran lastre para la economía a nivel global. El día 2 de junio Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos vaticinó que de seguir el enfrentamiento tanto China como EEUU podrían llegar a perder entre 5 y 6 décimas del PIB, subrayando de manera especial que "el proteccionismo es la principal amenaza para el crecimiento mundial” [4].
Como se infiere por las palabras de Moscovici, la guerra comercial no preocupa solamente a los países directamente implicados en ella, sino que es seguida muy de cerca por otros actores de la política internacional, especialmente la Unión Europea. La Unión Europea es el mayor Mercado Único en el mundo, siendo esta una de las premisas y pilares fundamentales de la propia existencia de la UE. Pero no ya está centrada en el comercio interno, sino que es una de las mayores potencias comerciales de exportación e importación, siendo una de las principales voces que abogan por sanas relaciones comerciales que sean de mutuo beneficio para los diferentes actores económicos a nivel global y regional. Esta apertura a los negocios hace que el 30% del PIB de la UE provenga del comercio exterior y le convierte en el principal actor a la hora de hacer negocios de importación y exportación. Por ilustrar brevemente, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea [5] en el último año (mayo 2018-abril 2019), la UE realizó importaciones por valor de €2.022.000 millones (un crecimiento del 7%) y exportó un 4% más, con un total de €1.987.000 millones. La balanza comercial queda, por tanto, en un saldo negativo de €35.000 millones, lo cual, debido al gran volumen de importaciones y exportaciones y el PIB nominal de la UE (tomando como dato 18'8 billones de euros) supone tan sólo el 0,18% del PIB total de la UE. EEUU fue el principal lugar de exportación desde la UE, mientras que China fue el primer lugar de importación. Estos datos son reveladores e interesantes: parte importante de la economía de la UE depende del negocio con estos dos países y una mala marcha de su economía podría lastrar la propia de los países miembros de la UE.
Otro dato que ilustra la importancia de la UE en materia comercial es el de Inversión Extranjera Directa (IED). En el 2018, el 52% de la IED mundial provino de países dentro de la Unión Europea y esta recibió un 38,5% de la inversión total a nivel mundial, siendo líder en los dos indicadores. Por tanto, cabe afirmar que la actual guerra comercial puede suponer un grave problema para la futura economía europea, pero, como veremos más adelante, la Unión puede salir reforzada e incluso beneficiada de esta situación si consigue medrar bien entre las dificultades, negocios y estrategias de los dos países. Pero veamos, primero, las relaciones de la UE tanto con EEUU como con China.
La relación EEUU-UE ha sido tradicionalmente (aunque con altibajos) la más firme de la esfera internacional. Estados Unidos es el principal aliado en defensa, política, economía y diplomacia de la Unión Europea y viceversa. Se comparten el modelo económico, político, cultural; así como la principal organización de defensa colectiva a nivel mundial, la OTAN. Sin embargo, en la denominada relación transatlántica, siempre han habido choques, acentuados en los últimos tiempos de la Administración Obama y habituales con Trump. Con la Administración actual no sólo han surgido reproches a la UE en el seno de la OTAN (respecto al fallo de países miembros en invertir el presupuesto exigido; compartida la crítica con Reino Unido), sino que se ha iniciado un conato de guerra arancelaria en toda regla.
En apenas dos años se ha pasado de las negociaciones del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), la anunciada base del comercio del siglo XXI que finalmente fracasó en los últimos compases de Obama en la Casa Blanca, a la actual situación de proteccionismo extremo de EEUU y respuesta de la UE. Especialmente ilustrativa es la sucesión de eventos que han tenido lugar en el último año: a golpe de Twitter, en marzo de 2018 EEUU impuso unilateralmente aranceles globales al acero (25%) y aluminio (10%) para proteger la industria americana [6]. Estos aranceles no sólo afectaban a China, también infringían gran daño a empresas de países europeos como Alemania. También estaba en el aire aplicar aranceles del 25% a vehículos de procedencia europea. Tras un duro clima de reproches mutuos, el 25 de julio, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, anunció junto a Trump un acuerdo para bajar aranceles a productos agrarios y a servicios, y comprometiéndose EEUU a revisar la imposición de los aranceles metalúrgicos a la UE, así como a apoyar en el seno de la Organización Mundial del Comercio las proclamas europeas para una reforma de las leyes de Propiedad Intelectual, las cuales China no respeta [7]. Sin embargo, tras la reiteración de la amistad transatlántica y del anuncio de Trump de “vamos hacia los aranceles cero” [8], pronto han vuelto a sonar las cajas destempladas. En abril de este año actual, el día 9 de abril, Trump anunció en Twitter la imposición de aranceles a la UE por valor de US$11.000 millones por el apoyo de la UE a Airbus (competencia de las norteamericanas Boeing, Lockheed Martin...), volando por los aires el principio de acuerdo de julio del año pasado. La UE por su parte amenazó con imponer aranceles de €19.000 millones por el apoyo estatal norteamericano a Boeing. Como se ve, la UE, a pesar de su tradicional papel conciliador y muchas veces subyugada a EEUU, ha decido contraatacar y no permitir mas salidas de tono por parte americana. La última amenaza, de mediados de julio, va contra el vino francés (y debido al mecanismo europeo, contra todos los caldos de procedencia europea, incluidos los españoles). Esta amenaza ha sido calificada como “ridícula” [9], ya que EEUU consume más vino del que produce (es el mayor consumidor mundial) y por tanto, la oferta disponible se podría ver bastante mermada.
Todavía es pronto para ver el impacto real que está teniendo en EEUU la guerra comercial, más allá del descenso del 7,4% de las exportaciones de EEUU a China [10] y el daño que están sufriendo los consumidores, pero el Nobel de Economía Robert Schiller, en una entrevista para la CNBC [11] y el presidente de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevedo, para la BBC; ya han expresado sus temores respecto a que si la situación y las políticas proteccionistas siguen así, podríamos estar frente a la mayor crisis económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es difícil dilucidar como será la relación en el futuro entre Europa y su principal socio exportador, EEUU. Todo indica que van a seguir los roces y la elevación del tono si la Administración americana no decide rebajar su retórica y actos contra el libre comercio con Europa. Por último, tiene que quedar claro (y con ánimo de rebajar el tono a veces excesivamente alarmista de las noticias) que entre las amenazas (ya sea por Twitter o portavoces) de ambos lados y la imposición efectiva de aranceles (en EEUU tras el anuncio pertinente de la Oficina del Representante de Comercio de EEUU; en la UE mediante la aprobación de los 28) dista un largo camino, y no hay que confundir actos en potencia y hechos. Es evidente que a pesar de la dureza del tono, los equipos negociadores de ambos lados del atlántico siguen en contacto e intentan evitar en la medida de lo posible acciones perjudiciales para ambos.
Por otra parte, la relación entre China y Europa es francamente diferente a la que se mantiene con EEUU. La Belt and Road Initiative (BRI) (a la que se ha adherido formalmente Italia) supone la confirmación de la apuesta de China por ser el próximo líder de la economía mundial. Mediante esta iniciativa, el presidente Xi Jinping pretende redistribuir y agilizar los flujos de comercio desde y hacia China por la vía terrestre y marítima. Para ello resulta vital la estabilidad de países del Sur de Asia como Pakistán y Afganistán, así como poder controlar puntos vitales de tráfico marítimo como el Estrecho de Malaca o el Mar del Sur de China. El “dragón” asiático cuenta con una situación interna que favorece su crecimiento (un 6,6% de su PIB en 2018 que, siendo el peor dato desde hace 30 años, sigue siendo una cifra abrumadora), ya que la relativa eficiencia de su sistema autoritario y, especialmente, el gran apoyo del Estado a empresas impulsan su crecimiento, así como también poseen las mayores reservas de divisas extranjeras, especialmente dólares y euros, que permiten una gran estabilidad de la economía del país. La moneda china, el Renminbi, ha sido declarada por el FMI moneda de reserva mundial, lo cual es otro indicador de la buena salud que se le augura en el futuro a la economía china.
Para la UE, China es un competidor, pero también un socio estratégico y un socio negociador [12]. China es para la UE su principal socio importador, totalizando el 20,2% de las importaciones (€395.000 millones), y el 10,5% de las exportaciones (€210.000 millones). El volumen de importaciones es tal que, a pesar de que la inmensa mayoría llegan al continente europeo por vía marítima, existe una conexión por vía férrea que, amparada en la BRI, une todo el continente euroasiático, desde la capital manufacturera de China, Yiwu, y la última parada en el extremo sur de Europa, Madrid. A pesar de que parte de lo importado siguen siendo bienes denominados “low-end”, es decir, productos de manufactura básica y precio unitario barato, desde la entrada de China en la OMC, en diciembre de 2001, el concepto de material producido en China a cambiado radicalmente: la gran abundancia de tierras raras en territorio chino, junto con el avance en su industrialización e inversión en nuevas tecnologías (en lo que China es líder) han hecho que ya no se piense en China sólo como productora de bazares en masa; al contrario, la mayoría de las importaciones en la EU desde China fueron maquinaria y productos “high-end”, de alta tecnología (especialmente equipamiento de telecomunicaciones y de procesamiento de datos).
En el citado comunicado de prensa de la Comisión Europea, se advierte a China de que hagan frente a los compromisos adquiridos en los Protocolos de Kyoto y Acuerdos de París respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero; e insta al país asiático a respetar los dictados de la OMC, especialmente en materia de transferencia tecnológica, subvenciones estatales y prácticas ilícitas como el dumping.
Estos aspectos son vitales para las relaciones económicas con China. En un momento donde la mayoría de los países del mundo firmaron o son parte de los Acuerdos de París para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, mientras la UE está haciendo esfuerzos para reducir su contaminación (cerrando plantas y minas de carbón; poniendo impuestos especiales a la energía obtenida de fuentes no renovables...), China, que totaliza el 30% de las emisiones globales, aumentó en el 2018 un 3% sus emisiones. Esto, más allá de los nocivos efectos para el clima, tiene beneficios industriales y económicos: mientras que en Europa las industrias están estrechando sus márgenes e beneficio por el encarecimiento de la energía; China, que se alimenta de carbón, provee de energía más barata a sus empresas, que, sin restricciones activas, pueden producir más. Un ejemplo de como afecta el clima en las relaciones económicas con China es el reciente anuncio [13] de AcerlorMittal de reducir en 3 millones de toneladas la producción total su acero en Europa (sobre 44 millones de producción habitual) debido a los altos costes de la electricidad y al aumento de la importación de países de fuera de la UE (especialmente China) que con excesos de producción están bajando los precios a nivel mundial. Esta práctica, que es especialmente utilizada en China, consiste en inundar el mercado con una sobreproducción de determinado producto (está sobreproducción es pagada con subsidios gubernamentales) para abaratar los precios. Hasta diciembre de 2018, en los últimos 3 años, la UE ha tenido que imponer más de 116 sanciones y medidas antidumping contra productos chinos [14]. Lo cual muestra que, pese a los intentos de la UE para negociar en términos satisfactorios para ambos, China no cumple lo estipulado en los acuerdos con la UE y la OMC. Especialmente espinoso es el problema con las empresas controladas por el gobierno (se está estudiando la prohibición de redes 5G en Europa, controladas por proveedores chinos, por motivos de seguridad), que tienen prácticamente el monopolio en el interior del país; y sobretodo, la tergiversada lectura de la legalidad por parte de las autoridades chinas, que intentan emplear todos los mecanismos posibles a su favor, dificultando o poniendo trabas a la inversión directa de capital extranjero en su país, así como imponiendo requisitos (necesidad de contar con socios chinos, etc.) que dificultan la expansión internacional de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo,
La mayor fricción con la UE, sin embargo, es la transferencia forzosa de tecnología al gobierno, especialmente por parte de empresas de productos estratégicos como las de hidrocarburos, farmacéuticas y de la industria automotriz [15], impuesta por leyes y conditio sine qua non las empresas no pueden aterrizar en el país. Esto crea un clima de competencia desleal y ataque directo a las leyes internacionales de comercio. La inversión directa de capital chino en industrias y productoras críticas en la UE ha provocado que se alcen voces pidiendo mayor control e incluso vetos sobre estas inversiones en determinadas áreas por cuestiones de Defensa y Seguridad. La falta de protección de derechos intelectuales o patentes también son importantes puntos de quejas por parte de la UE, que pretende poder crear mediante la diplomacia y las organizaciones internacionales un clima favorable para el impulso de las relaciones comerciales igualitarias entre ambos países, tal cómo está plasmado en las diversas directrices y planes europeos referentes al tema.
Tal como hemos visto, la guerra comercial no se limita sólo a EEUU y China, sino que terceras partes la están sufriendo e incluso participando activamente en ella. Aquí surge la pregunta. ¿Puede la UE salir beneficiada de algún modo y evitar una nueva crisis? Pese al ambiente pesimista, la UE puede obtener múltiples beneficios de esta guerra comercial si consigue maniobrar adecuadamente y evitar en la medida de lo posible más imposiciones arancelarias contra sus productos y mantiene el mercado abierto. De continuar la guerra comercial y endurecerse las posiciones de EEUU y China, la UE al ser socio principal de ambos podría recibir beneficios gracias a una redistribución del flujo de comercio. Así pues, para evitar la pérdida debido a los aranceles, tanto China como EEUU podrían vender productos con fuertes gravámenes al mercado europeo, pero, especialmente, importar productos desde Europa. Si se llega a un acuerdo con EEUU para levantar o minimizar aranceles, la UE se encontraría ante un inmenso nicho de mercado dejado por los productos chinos vetados o gravados en EEUU. Lo mismo en China, especialmente en el sector automotriz, del cual se podría beneficiar la UE vendiendo al mercado chino. Alicia García-Herrero, del think tank belga Bruegel, afirma que el beneficio para Europa sólo será posible si no se inclina hacia ninguno de los contendientes y se mantiene neutral en el plano económico [16]. También resalta, como la Comisión Europea, que China debe adoptar medidas para garantizar su reciprocidad y acceso al mercado, ya que la Unión Europea sigue teniendo mayor volumen de negocio e inversiones con EEUU, por lo que la oferta china debería ser altamente atractiva para los productores europeos como para plantearse dirigir productos a China en vez de a EEUU. La propia ONU cifra en US$70.000 millones los beneficios que podría absorber la UE gracias a la guerra comercial [17]. Definitivamente, si se toman las medidas adecuadas y los 28 trazan una hoja de ruta adecuada, la UE se podría beneficiar de esta guerra, sin olvidar que, como aboga la propia UE, las medidas coercitivas no son la solución al problema comercial, y espera que, debido a su inefectividad y daño producido tanto a los consumidores como a los productores, la guerra arancelaria llegue a su fin y, si persisten las diferencias, se diluciden en el Órgano de Apelación de la OMC, o en la Corte Permanente de Arbitraje de las Naciones Unidas.
Esta guerra comercial es un tema altamente complejo y con muchos matices; este análisis ha querido intentar abordar gran parte de los aspectos, datos y problemas a los que se enfrenta la Unión Europea en esta guerra comercial. Se ha analizado generalmente en que consiste la guerra comercial, así como las relaciones entre la UE, China y EEUU. Nos encontramos ante un futuro gris, con la posibilidad de que ocurran múltiples y rápidos giros (especialmente por parte de EEUU, tal como se ha visto tras la cumbre del G20 en Osaka, tras la cual ha permitido la venta de componentes a Huawei, pero no ha sacado a la compañía de su blacklist) y del cual, si se dan los requisitos y las condiciones expuestas más arriba, la UE saldrá definitivamente beneficiada, no sólo en el plano económico, sino que si se mantiene unida y haciendo frente común, será un ejemplo de negociación y libertad económica para el mundo entero.
REFERENCIAS
1. Thomas, D. (14-5-2019) ¿Quién pierde en la guerra comercial entre China y EEUU?. BBC. Recuperado de
2. Blake, A. (9-5-2019) Trump's rambling, deceptive Q&A with reporters, annotated. The Washington Post. Recuperado de
3. Huawei: US blacklist will harm billions of consumers (29-5-2019) BBC. Recuperado de
4. La UE alerta a China y EEUU: una guerra comercial les restaría 0,6 puntos del PIB. (3-6-2019) El Confidencial. Recuperado de
5. European Union Trade Statistics. (18-6-2019) European Comission. Recuperado de: http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/statistics/
6. Pozzi, S. (2-3-2018) Trump se reafirma en el proteccionismo elevando los aranceles de acero y aluminio importados. El País (corresponsal en New York) Recuperado de
7. Inchaurraga, I. G. (2013). China y el GATT (1986-1994): Causas y consecuencias del fracaso de una negociación. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi. pp. 204-230.
8. Tejero, M. (25-7-2018) Acuerdo UE-EEUU: “cero aranceles” en bienes industriales; más soja y gas licuado. El Confidencial. Recuperado de
9. Pardo,P. & Villaécija, R. (17-6-2019) Trump amenaza a vino español. El Mundo. Recuperado de
10. A quick guide to US-China Trade War (14-5-2019) BBC. Recuperado de
11. Rosenfeld, E. & Soong, M. (25-3-2018) Nobel-winner Robert Shiller warns of an ‘economic crisis’ from trade war threats. CNBC. Recuperado de
12. La UE revisa las relaciones con China y propone 10 acciones. (12-3-2019) Comisión Europea- Comunicado de Prensa.
13. Asturias se lleva el 23% del nuevo recorte de producción de Arcelor en la UE. (6-5-2019) 5 Días Recuperado de
14. Morales, R. (26-12-2018) EU incrementó 28,3% sus medidas antidumping en 3 años: OMC. El Economista México. Recuperado de
15. Alertan sobre la transferencia forzosa de tecnología al gobierno chino.(20-5-2019) Infobae. Recuperado de
16. García-Herrero, A.; Guardans, I. & Hamilton, C. (28-6-2018) Trade War Trinity: analysis of global consequences. Bruegel (conferencia). Recuperada de
17. La Unión Europea, la gran beneficiada de la guerra comercial entre China y EEUU. (4-2-2019) Noticias ONU . Recuperado de
[Bruno Maçães, Belt and Road. A Chinese World Order. Penguin. Gurgaon (India), 2019. 227p.]
RESEÑA / Emili J. Blasco
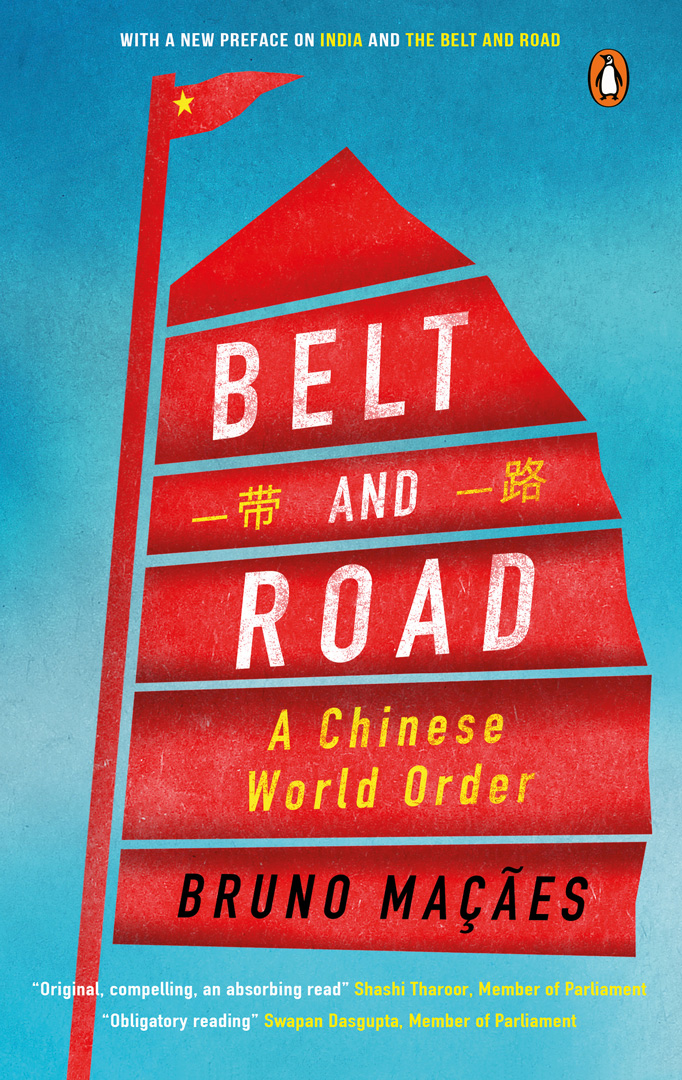 |
Cubierto el momento de literatura consagrada a presentar la novedad del proyecto chino de Nueva Ruta de la Seda, Bruno Maçães deja de lado muchas de las concreciones específicas de la iniciativa china para a ocuparse de sus aspectos más geopolíticos. Por eso a lo largo de libro Maçães utiliza todo el rato el nombre de Belt and Road (Faja y Ruta), en lugar de sus acrónimos –OBOR (One Belt, One Road) o el últimamente más utilizado BRI (Belt and Road Initiative)–, pues no se está refiriendo tanto al trazado mismo de las conexiones de transportes como al nuevo orden mundial que Pekín quiere modelar.
A través de esa integración económica, según Maçães, China podría proyectar poder sobre dos tercios del mundo, incluida Europa central y oriental, en un proceso de cohesión geográfica de Eurasia al que ya este político e investigador portugués dedicó su obra anterior.
Comparado con otros ensayos sobre la Nueva Ruta de la Seda, este dirige mucho la mirada a India (es así en su contenido general, pero además en esta reseña se ha utilizado una edición especial destinada a ese país, con una introducción particular).
Maçães concede a India el papel de clave de bóveda en el proyecto integrador de Eurasia. Si India decide no participar en absoluto y, en cambio, apostar por la alternativa que promueve Estados Unidos, junto con Japón y Australia, entonces el diseño chino no alcanzará la dimensión ansiada por Pekín. “Si India decide que la vida en el orden occidental será mejor que bajo arreglos alternativos, el Belt and Road tendrá dificultades para lograr su ambición original”, dice el autor.
No obstante, Maçães cree que Occidente no es del todo tan atractivo para el subcontinente. En ese orden occidental, India no puede aspirar más que a un papel secundario, mientras que el ascenso de China “le ofrece la excitante posibilidad de un mundo genuinamente multipolar, antes que meramente multilateral, en el que India puede esperar legítimamente a convertirse en centro autónomo de poder geopolítico”, al mismo nivel al menos que una declinante Rusia.
A pesar de esas aparentes ventajas, India no se decantará del todo hacia ninguno de los dos lados, vaticina Maçães. “Nunca se unirá al Belt and Road porque solo podría consentir unirse a China en un proyecto que fuera nuevo. Y nunca se unirá a una iniciativa estadounidense para rivalizar el Belt and Road a menos que EEUU la haga menos confrontacional”. Así, que “India dejará a todo el mundo esperando , pero nunca tomará una decisión sobre el Belt and Road”.
Sin la participación de Delhi, o incluso más, con resistencia de los dirigentes indios, ni la visión de EEUU ni la de China puede llevarse completamente a la práctica, sigue argumentando Maçães. Sin India, Washington puede ser capaz de preservar su actual modelo de alianzas en Asia, pero su capacidad de competir a la escala en que lo hace el Belt and Road colapsaría; por su parte, Pekín se está dando cuenta de que sola no puede proveer los recursos financieros necesarios para el ambicioso proyecto.
Maçães advierte que China ha “ignorado y desdeñado” las posiciones y los intereses de India, lo cual puede acabar siendo “un gran error de cálculo”. Estima que la impaciencia de China por comenzar a levantar infraestructuras, por la necesidad de demostrar que su iniciativa es un éxito, “puede convertirse en el peor enemigo”.
Aventura que los chinos pueden corregir el tiro. “Es probable –quizás incluso inevitable- que el Belt and Road crezca cada vez más descentralizado, menos chino-céntrico”, dice, y comenta que al fin y al cabo ese nuevo orden chino no sería tan diferente de la estructura del existente orden mundial dirigido por Washington, donde “EEUU insiste en ser reconocido como el Estado en el vértice de la jerarquía del poder internacional” y deja cierta autonomía a cada potencia regional.
Si Maçães pone a India en una situación de no alineamiento pleno, sí prevé una inequívoca colaboración de ese país con Japón. A su juicio se trata de una relación “simbiótica”, en la que India ve a Japón como su primera fuente de tecnología, al tiempo que Japón ve a la armada india “un socio indispensable en sus esfuerzos por contener la expansión china y salvaguardar la libertad de navegación” en el mares de la región.
En cuanto a Europa, Maçães la ve en la difícil posición “de no ser capaz de oponer un proyecto internacional de integración económica, al tiempo que es igualmente incapaz de sumarse como mero participante” a la iniciativa china, además del germen de división que ya ha introducido el proyecto en la Unión Europea.
De Bangladesh a Pakistán y Yibuti
A pesar de las diferencias antes indicadas, Maçães cree que la relación entre China e India puede desarrollarse positivamente, aunque exista algún elemento de conflicto latente, alentado por cierta desconfianza mutua. La vinculación comercial de dos mercados y centros de producción tan inmensos generará unos lazos económicos “llamados dominar” la economía mundial hacia la mitad de este siglo.
Ese trasiego de productos entre los dos países hará de Bangladesh y Myanmar el centro de un corredor comercial de gran importancia.
Por su parte, Pakistán, además de ser corredor para la salida al Índico desde China occidental, se integrará cada vez más en la cadena de producción china. En concreto, puede alimentar con materias primas y manufacturas básicas la industria textil que China está desarrollando en Xinjiang, su puerta de exportación hacia Europa para mercancías que pueden optimizar el transporte ferroviario. La capital de esa provincia, Urumqi, se convertirá la próxima década en la capital de la moda de Asia central, de acuerdo con la previsión de Maçães.
Otra observación interesante es que el achicamiento de Eurasia y el desarrollo de vías de transporte internas entre los dos extremos del supercontinente, pueden hacer que en el comercio entre Europa y China pierdan peso los puertos de contenedores del Mar del Norte (Ámsterdam, Rotterdam, Hamburgo) a costa de un mayor tránsito de los del Mediterráneo (El Pireo, especialmente).
El autor también aventura que obras de infraestructura chinas en Camerún y Nigeria pueden ayudar a facilitar las conexiones entre esos países y Doralé, el puerto que China gestiona en Yibuti, que de esa forma, mediante esas vías trans-africanas, podría constituirse “en un serio rival” del canal de Suez.
Si en Yibuti China tiene su primera, y de momento única, base militar fuera de su territorio, hay que tener presente que Pekín puede darle un posible uso militar a otros puertos cuya gestión haya asumido. Como recuerda Maçães, China aprobó en 2016 un marco legal que obliga a las empresas civiles a apoyar las operaciones logísticas militares solicitadas por la Armada china.
Todo estos son aspectos de un libro sugerente que no se deja llevar por el determinismo del ascenso chino, ni por una visión antagónica que niegue la posibilidad de un nuevo orden mundial. Obra de un europeo que, aunque sirvió en el Ministerio de Exteriores portugués como director general para Europa, es realista sobre el peso de la UE en el diseño del orbe.
Showing 211 to 220 of 421 entries.
