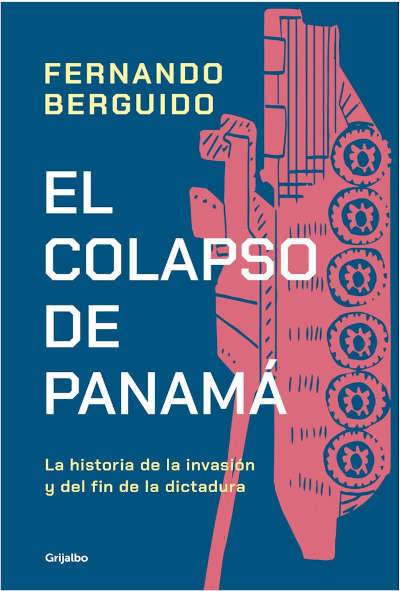En la imagen
Portada del libro de Fernando Berguido ‘El colapso de Panamá. La historia de la invasión y del fin de la dictadura’ (Ciudad de México: Grijalbo, 2024), 311 págs.
Hoy que Estados Unidos vuelve a interesarse por Panamá —Donald Trump ha planteado recuperar el control del Canal, aunque sin aclarar muy bien qué pretende y si realmente va en serio— resulta especialmente interesante el libro de Fernando Berguido, abogado y diplomático panameño que ha indagado en varios aspectos de la vida pública de su país de las últimas décadas. A otras investigaciones anteriores, ahora añade una obra sobre la dictadura militar panameña, especialmente el periodo que va desde que Manuel Noriega se convirtió en el hombre fuerte del país, tras la muerte en accidente aéreo del presidente Omar Torrijos en 1981, al fin del régimen con la intervención armada estadounidense ordenada por George H. W. Bush en diciembre de 1989.
La sucesión de dramáticos acontecimientos internacionales que ha habido después —caída de la URSS, 11-S, guerras de Afganistán e Irak, Estado Islámico...— puede haber hecho olvidar algunas de las imágenes más icónicas de aquel periodo final de la Guerra Fría: líderes de la oposición (en realidad, los ganadores de las elecciones, cuya victoria no quiso reconocer el Gobierno) siendo apaleados en la calle, en un baño de sangre, por los esbirros de Noriega; las tropas de Estados Unidos patrullando entre la destrucción de El Chorrillo, un barrio céntrico y pobre de la ciudad vieja reducido a escombros, o el propio Noriega saliendo de la Nunciatura, donde se había refugiado, para ser llevado a prisión a Miami.
El libro de Berguido lo lee el lector con la avidez que suscita la crónica periodística y la confianza que genera el relato histórico bien contrastado. Narrados los hechos siguiendo su evolución cronológica (cada capítulo precisa al principio el momento de la línea del tiempo en que transcurre lo que se cuenta), el autor va presentando los acontecimientos utilizando los anales de la época y aportando las novedades documentales que luego han aflorado, con entrevistas propias a numerosos protagonistas y testigos de primera línea.
La progresión de las páginas refleja bien la creciente toxicidad del ejercicio del poder de Noriega, que había llegado a jefe de la Guardia Nacional tras ser responsable de la inteligencia militar: cómo la telaraña de sus relaciones con los grupos de narcotráfico se fue haciendo más densa y compleja, al tiempo que su huida hacia adelante en lo político —con la persecución de la oposición y los medios de comunicación, el desconocimiento del voto popular y el doblegamiento de todas las instituciones— fue haciendo insostenible su posición. Cómo pasó de perfecto funambulista que jugaba a dos barajas, pudiendo compaginar sus negocios ilícitos con estar en la nómina de la CIA gracias al valor de las informaciones que suministraba sobre otros capos, a persona ya especialmente perjudicial para Washington.
Berguido sabe destacar los elementos que fueron convergiendo en la toma de decisiones de ambos lados. Un quiebre importante en la actitud de Estados Unidos lo constituyó el asesinato, ordenado por Noriega, del opositor Hugo Spadafora, hecho que empezó a situarle en la mira de algunos significativos políticos del Capitolio. La convicción de Noriega de que la Casa Blanca no llegaría a ordenar invadir el país (el Canal y sus márgenes eran soberanía de Estados Unidos, pero esta no iba más allá de esa ‘zona’) le llevó a una campaña de hostigamiento del personal estadounidense en el país, como respuesta al aumento de denuncias contra él desde Washington, que al final provocó la impensada reacción de George H. W. Bush. Noriega había negociado su posible marcha, con mediación entre otros del entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, pero le costó fiarse de las promesas que se le hicieron y además contó con la presión para que se quedara por parte de su entorno, temeroso de sufrir represalias si Noriega se iba. Como no contaba con la invasión, se quedó; la invasión se produjo la madrugada del 20 de diciembre de 1989 y duró 42 días.
Con el mismo espíritu forense con que Berguido sigue el desarrollo del enfrentamiento entre los soldados estadounidenses y las tropas leales a Noriega, y las vicisitudes de la huida de este moviéndose de escondite en escondite hasta ser acogido por el nuncio, el español José Sebastián Laboa, también aborda el recuento de las consecuencias de aquellos días. Justamente una de las contribuciones del libro, además de dejar asentados con precisión los hechos ocurridos en un periodo tan crucial para Panamá, es la contabilización de los muertos. El país tardó en organizar una comisión que lo hiciera, pues hubo prioridad en investigar los abusos de la dictadura; solo 35 años después de la invasión Panamá estuvo en condiciones de dar un número oficial de muertos: alrededor de 350, en su mayoría civiles (los estadounidenses caídos fueron 23). Berguido detalla aspectos de esa cifra, a la que da plena credibilidad, lejos de los 3.000 que en ocasiones se especularon, aunque en cualquier caso importante en un país que entonces tenía 2,5 millones de habitantes.